
Inteligencia social
Inteligencia social
INTELIGENCIA SOCIAL DE LA ACCION HUMANA EVOLUCIONANTE
INTRODUCCION
Inteligencia social de la acción humana evolucionante, es el conocimiento que la humanidad ha ido adquiriendo durante el proceso evolutivo de la conciencia individual y social en la actividad económica del trabajo, desde la acción de supervivencia hasta la inventiva de la creatividad que supone la capacidad de producir bienes y servicios ideados y diseñados desde la mente del espíritu, en armonía con la mente psicológica del cerebro, que recibe información del ambiente que le rodea a través de los sentidos, con los cuales observa las necesidades humanas y detecta posibles soluciones (acción creadora). La actividad económica del trabajo establece relaciones sociales como fundamento de la estructura social a partir de la cual se establecen relaciones políticas administrativas, jurídicas del derecho al orden social, a la propiedad, al consumo y distribución, a los derechos humanos y civiles, así como a la creación de instituciones sociales como los estados nacionales que son creados a imagen y semejanza de sus legisladores. Estas relaciones sociales tienen como marco teórico el pensamiento ideológico individual y social predominante en determinada época del desarrollo económico y social. La idea de supervivencia origina una ideología basada en el naturalismo, la idea de propiedad privada origina una ideología basada en el egoísmo, la idea de cooperación origina una ideología solidaria, la idea de ayuda mutua y el bien común origina una ideología altruista. Para encontrar la verdad de todas las cosas con sus fenómenos naturales, sociales, psicológicos, espirituales, es necesario encontrar el origen comprobado de ellas.
La economía marxista surge como una teoría crítica al sistema económico capitalista, el cual es fruto del desarrollo evolutivo de la actividad económica y las relaciones sociales ocurridas en el seno de la sociedad humana, regido por el pensamiento o ideología egoísta heredado del patriarcado, la monarquía y el feudalismo. El propósito del presente escrito es mostrar el pensamiento de la teoría social marxista a partir de su análisis económico del capitalismo como un componente más de la inteligencia social nacida de la acción humana evolucionante.
https://www.youtube.com/watch?v=dN0EYFIsVnM
"…Histeria y Filosofobia: Historia y filosofía para escépticos 🔹 Lacayos del mundo, uníos: Cómo el poder económico nos convence de desmantelar el Estado en nombre de la libertad 📜 Lo que descubrirás en este video: ✅ Que el mercado no nació libre, ni justo, ni espontáneo: nació organizado y regulado por estructuras comunales. ✅ Que la burguesía no luchó contra el Estado, sino que lo construyó para protegerse y expandirse. ✅ Que el Estado de bienestar fue un pacto social que el capital rompió cuando ya no lo necesitaba. ✅ Cómo la tecnología es hoy el nuevo campo de dominio rentista, envuelto en discursos de libertad. ✅ Por qué desmantelar el Estado es un suicidio cívico, y cómo hemos llegado a creer que es emancipación. ✅ Qué significa realmente que las élites nos llamen a unirnos… para servirlas…"
PRIMERO
El Capital tomo I Karl Marx
https://mega.nz/file/FTAgxYha#olcz0kzWReQ5HWSwjDhuad8k7Ywe2iLttGKGgHCVbtA
Marx en su libro titulado "El Capital" se propone investigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación correspondientes. Por capital en este libro, se debe entender "el capital social" originado en el desarrollo histórico de las fuerzas productivas, como una acumulación de riqueza social formada por las mercancías, bienes y servicios, recursos naturales del suelo y subsuelo de todos los países como producto interno bruto (PIB) a nivel nacional e internacional. Esta riqueza social representada en dinero o moneda equivalente a unidad de valor adquisitivo (UVA) pudiendo ser papel moneda, tarjetas electrónicas, criptomonedas o cualquier otro medio aceptado por grupos privados o por los estados nacionales como circulante o medio de cambio y de pago legalmente autorizado. No se trata del capital privado de una persona, entidad o grupo en particular, pues este es solo una parte del capital social que por razones económicas, políticas y/o criminales, ha llegado a sus manos. El capital social tiende a concentrarse o acumularse cada vez mas en pocas personas calificadas como capitalistas, lideres de una elite que utiliza este poder económico para apropiarse del liderazgo social y del poder social. La riqueza es de las naciones como dijo Adam Smith, por lo cual debe ser reglamentada constitucionalmente como poder social económico dentro del estado, de forma tal, que beneficie a toda la población de manera democrática equitativa solidaria.
En el capítulo I de la sección primera tomo I, analiza los conceptos de mercancía y dinero, de la mercancía dice que contiene dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. La mercancía es un producto fruto del trabajo humano y de su capacidad inventiva para satisfacer necesidades humanas, por lo tanto comparten esta característica en común que hace posible calcular y comparar entre ellas su valor de uso. Ser fruto del trabajo y de la inventiva humana es la esencia, la sustancia de su ser, independientemente de quien las use, utilice, consuma o posea. Los productos adquieren la calidad de mercancías a partir del desarrollo tecnológico de la producción capitalista al ser producidas para su comercialización a gran escala a nivel mundial. En el proceso de comercialización o de intercambio adquieren su magnitud o valor de cambio, al poder ser expresada o representada en las formas diversas de dinero. El valor de uso es subjetivo y depende del aprecio que le otorgue al producto quien lo utilice, mientras el valor de cambio es objetivo porque adquiere equivalencia con otras mercancías. Para ser mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro que lo consume por medio de un acto de cambio. Ningún objeto puede ser un valor sin ser a la vez objeto útil. Si es inútil, lo será también el trabajo que este encierra.
"…Se dirá que, si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo invertida en su producción, las mercancías encerrarán tanto más valor cuanto más holgazán o más torpe sea el hombre que las produce o, lo que es lo mismo, cuanto más tiempo tarde en producirlas. Pero no; el trabajo que forma la sustancia de los valores es trabajo humano igual, inversión de la misma fuerza humana de trabajo. Es como si toda la fuerza de trabajo de la sociedad, materializada en la totalidad de los valores que forman el mundo de las mercancías, representase para estos efectos una inmensa fuerza humana de trabajo, no obstante ser la suma de un sinnúmero de fuerzas de trabajo individuales. Cada una de estas fuerzas es una fuerza humana de trabajo equivalente a las demás, siempre y cuando que presente el carácter de una fuerza media de trabajo social y dé, además, el rendimiento que a esa fuerza media de trabajo social corresponde; o lo que es lo mismo, siempre y cuando que para producir una mercancía no consuma más que el tiempo de trabajo que representa la media necesaria, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. Así, por ejemplo, después de introducirse en Inglaterra el telar de vapor, el volumen de trabajo necesario para convertir en tela una determinada cantidad de hilado, seguramente quedaría reducido a la mitad. El tejedor manual inglés seguía invirtiendo en esta operación, naturalmente, el mismo tiempo de trabajo que antes, pero ahora el producto de su trabajo individual sólo representaba ya medía hora de trabajo social, quedando por tanto limitado a la mitad de su valor primitivo. La magnitud de valor de una mercancía permanecería, por tanto, constante, invariable, si permaneciese también constante el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero éste cambia al cambiar la capacidad productiva del trabajo. La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales se cuentan el grado medio de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. Así, por ejemplo, la misma cantidad de trabajo que en años de buena cosecha arroja 8 bushels (8) de trigo, en años de mala cosecha sólo arroja 4. El rendimiento obtenido en la extracción de metales con la misma cantidad de trabajo variará según que se trate de yacimientos ricos o pobres, etc.…"
Nota: Pag 25 tomo I de "el capital"
Los productos empiezan a tener la denominación de mercancías en el capitalismo con la revolución industrial, el inicio de la actividad financiera monetaria con el uso del papel moneda, el sistema bancario y la deuda comercial. Para Marx las mercancías contienen valor trabajo, mientras para los economistas liberales las mercancías contienen valor utilidad marginal.
"…Es en el acto de cambio donde los productos del trabajo cobran una materialidad de valor socialmente igual e independiente de su múltiple y diversa materialidad física de objetos útiles. Este desdoblamiento del producto del trabajo en objeto útil y materialización de valor sólo se presenta prácticamente allí donde el cambio adquiere la extensión e importancia suficientes para que se produzcan objetos útiles con vistas al cambio, donde, por tanto, el carácter de valor de los objetos se acusa ya en el momento de ser producidos. A partir de este instante, los trabajos privados de los productores asumen, de hecho, un doble carácter social. De una parte, considerados como trabajos útiles concretos, tienen necesariamente que satisfacer una determinada necesidad social y encajar, por tanto, dentro del trabajo colectivo de la sociedad, dentro del sistema elemental de la división social del trabajo. Mas, por otra parte, sólo serán aptos para satisfacer las múltiples necesidades de sus propios productores en la medida en que cada uno de esos trabajos privados y útiles concretos sea susceptible de ser cambiado por cualquier otro trabajo privado útil, o lo que es lo mismo, en la medida en que represente un equivalente suyo…"
Nota: Pag 48 tomo I de "el capital"
"…La acción social de todas las demás mercancías se encarga, por tanto, de destacar a una mercancía determinada, en la que aquéllas acusan conjuntamente sus valores. Con ello, la forma natural de esta mercancía se convierte en forma equivalencial vigente para toda la sociedad. El proceso social se encarga de asignar a la mercancía destacada la función social específica de equivalente general. Así es como ésta se convierte en dinero. "Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre." (Apocalipsis.). La cristalización del dinero es un producto necesario del proceso de cambio, en el que se equiparan entre sí de un modo efectivo diversos productos del trabajo, convirtiéndose con ello, real y verdaderamente, en mercancías. A medida que se desarrolla y ahonda históricamente, el cambio acentúa la antítesis de valor de uso y valor latente en la naturaleza propia de la mercancía. La necesidad de que esta antítesis tome cuerpo al exterior dentro del comercio, empuja al valor de las mercancías a revestir una forma independiente y no ceja ni descansa hasta que, por último, lo consigue mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Por eso, a la par que los productos del trabajo se convierten en mercancías, se opera la transformación de la mercancía en dinero…"
Nota: Pag 60 tomo I de "el capital"
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf
https://youtu.be/M0Yxy11sKTM?si=B-D2DJ23AOaKcHxF
"…¡Prepárate para desentrañar los secretos de la humanidad con este audiolibro resumen de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Friedrich Engels! 📜🔍 Sumérgete en la mente revolucionaria de Engels y el genio antropológico de Lewis H. Morgan para descubrir cómo pasamos de compartirlo todo en tribus a pelearnos por la herencia en un mundo de clases. Desde las cavernas hasta las ciudades, exploramos cómo la familia, la propiedad y el poder moldearon la historia (y hasta el drama familiar de tu vecino). Perfecto para quienes quieren entender la sociedad con un toque de humor y una chispa rebelde. ¡Afina tu curiosidad y prepárate para revolucionar tu mente!.."
En la antigüedad los humanos producían alimentos para sobrevivir con los frutos de la naturaleza, adecuaban refugios para protegerse del clima y de animales, utilizaban herramientas rusticas para la caza, la pesca y posteriormente para labrar la tierra y como arma de combate o guerras. Se producía para consumir y utilizar de forma individual o familiar. En el clan familiar y la tribu, se origina la producción colectiva de cosechas que se distribuían entre todos. Había intercambio de productos a través del trueque, no existía el concepto de mercancías ni el cálculo económico ni el concepto de propiedad privada. Era una sociedad matriarcal en la cual la mujer ejercía el liderazgo del poder social.
Los conceptos de mercancía, dinero, calculo económico, propiedad privada, comienzan a conformarse durante el periodo histórico del patriarcado, en el cual los patriarcas de las tribus asumen el liderazgo del poder social, sometiendo a las mujeres y a la población en general a la esclavitud, sustentados ideológicamente en ideas y teorías religiosas, secundados por algunos fieles fanáticos, que utilizan la fuerza bruta para lograr su propósito. Se apropian de las tierras, de los animales de cría y labranza y del trabajo esclavo para producir bienes y servicios en grandes cantidades para negociarlas como mercancías al mejor postor, principalmente productos agrícolas, metales, telas, animales de cría y el comercio o trata de esclavos. Aparece el dinero inicialmente de forma diversa como productos de uso generalizado, conchas, sal, metales como el oro, la plata, el cobre, para realizar el intercambio o comercio de mercancías.
"…8000-4000 A.C. EL TRUEQUE Antes de que se inventaran las monedas, las personas intercambiaban productos como alimentos, animales y granos por otros bienes que necesitaban para vivir. Esto permitía, por ejemplo, intercambiar un animal por cierta cantidad de semillas. Y aunque suena fácil, no lo era del todo, ya que este intercambio requería que las dos partes estuvieran de acuerdo, es decir, que quien recibía el animal estuviera conforme con la cantidad de semillas ofrecidas y viceversa. A esta actividad se le llamó trueque. 4000-1000 A.C. ENTRE CONCHAS Y SEMILLAS Conforme los grupos y comunidades fueron creciendo, la cantidad de productos fue más variada, por lo que era muy complicado tener una tabla de equivalencias y ponerse todos de acuerdo en el valor asignado. Así, surgió la necesidad de comenzar a utilizar algún objeto para intercambiar que fuera fácil de transportar, que conservara su valor y que no se echara a perder fácilmente como conchas, sal, semillas de cacao o metales como el oro, la plata y el cobre. 600575 A.C. DE METAL A MONEDAS Los metales preciosos como el oro y la plata comenzaron a tomar importancia ya que podían ser moldeados fácilmente y así fue que se empezaron a crear las primeras monedas. El valor de estas monedas estaba determinado por el peso y el material del que estaban hechas. Una de las monedas de plata más antiguas de las que se tiene registro fue encontrada en lo que hoy conocemos como Turquía y fue fabricada entre los años 600 y 575 antes de nuestra época…."
https://www.banxico.org.mx/mibanxico/_pdfs/historia-del-dinero.pdf
Es el inicio de la apropiación de riqueza en manos de estos patriarcas que aumentaban también con las riquezas obtenidas en las guerras contra otras tribus o naciones en formación, que eran sometidas y anexadas al vencedor, acumulando y concentrando la riqueza social cada vez más en pocos patriarcas que posteriormente se convirtieron en reyes, emperadores y monarcas de grandes naciones, con una riqueza o capital social apropiado que les permitía sobornar y mantener una corte de aristocráticas personalidades como beneficiarios del poder social a cambio de su apoyo político, así como vasallos que los defendían militarmente.
Nota: En la Venecia del siglo XVI, cuando un comerciante debe dejar de pagar un gran préstamo a un prestamista judío maltratado por un amigo con ambiciones románticas, el acreedor, amargamente vengativo, exige un pago espantoso en su lugar.
"…Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos –se nos dice–, había, de una parte, una minoría trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de la otra un tropel de descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos dice que el hombre fue condenado a ganar el pan con el sudor de su frente; pero la historia del pecado original económico nos revela por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No importa. Así se explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas, y la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, aunque haga ya muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Estas niñerías insustanciales son las que M. Thiers, por ejemplo, sirve todavía, con el empaque y la seriedad de un hombre de Estado, a los franceses, en otro tiempo tan ingeniosos, en defensa dela propriété. Tan pronto como se plantea el problema de la propiedad, se convierte en un deber sacrosanto abrazar el punto de vista de la cartilla infantil, como el único que cuadra a todas las edades y a todos los períodos. Sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato; la violencia, en una palabra. En la dulce economía política, por el contrario, ha reinado siempre el idilio. Las únicas fuentes de riqueza han sido desde el primer momento la ley y el "trabajo", exceptuando siempre, naturalmente, "el año en curso". Pero, en la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron cualquier cosa menos idílicos. Ni el dinero ni la mercancía son de por si capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Necesitan convertirse en capital. Y para ello han de concurrir una serie de circunstancias concretas, que pueden resumirse así: han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías; de una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo; de otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo y, por tanto, de su trabajo. Obreros libres, en el doble sentido de que no figuran directamente entre los medios de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de producción propios, como el labrador que trabaja su propia tierra, etc.; libres y dueños de si mismos. Con esta polarización de1 mercado de mercancías, se dan las dos condiciones fundamentales de la producción capitalista. El régimen del capital presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de realización de su trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se la llama "originaria" porque forma la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción…!
Nota: Pag 447 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=AD2qVSp1bUc
En los reinos existían esclavos que atendían los oficios domésticos y como mano de obra en construcciones de palacios, iglesias, murallas, obras públicas en general. También existían campesinos siervos que tenían parcelas en las cuales cultivaban alimentos para su sostenimiento y para entregar a la corte del rey un diez por ciento (diezmo) o más, de sus productos como impuesto. Existían también artesanos en todos los oficios tales como sastrería, orfebrería, calzado y cuero, metalero, labor que hacían en pequeños talleres principalmente para satisfacer las necesidades de la corte del rey que entregaban como impuesto, a cambio de monedas que certificaban el cumplimiento del pago de ese impuesto. Estas monedas se convirtieron en medio en dinero para el comercio de mercancías que en ese periodo se extendió por el mundo conocido de la época. Periódicamente se hacían ferias por fuera de los castillos de los reinos a las cuales llegaban toda clase de mercaderes con mercancías para ser intercambiadas.
Los vasallos de los reinos entraron en conflicto con el rey, solicitando participación en el liderazgo del poder social, obteniendo ser reconocidos como señores feudales, recibiendo porciones de tierra dentro del reino como feudos de usufructo y participación en la política, a cambio de lealtad y defensa militar del reino. Esta concesión se estipulo en los documentos como cartas magnas, fundamento de las constituciones políticas monárquicas origen de los estados monárquicos que permanecen en la actualidad con algunas modificaciones en el continente europeo.
Esto dio inicio al periodo histórico conocido como feudalismo, en el cual los poblados formados por mercaderes fueron creciendo y tomando importancia por el auge del comercio, la llegada de artesanos en oficios varios, la creación de talleres donde la manufactura con apoyo de máquinas aumenta la producción de mercancías con las cuales grupos de mercantilistas se dedicaron a la exportación de estas a otros pueblos y naciones en otros continentes a cambio de materias primas como minerales, productos agrícolas y al tráfico de esclavos traídos del África. Estos poblados se convierten en burgos o ciudades donde se desarrollan actividades sociales, económicas, políticas y jurídicas, de las cuales surgen personajes de importancia histórica en las áreas de la cultura, la educación, las diferentes ciencias, elaborando diversas teorías, así como en la investigación científica y tecnológica haciendo descubrimientos aplicados a la producción como el invento de las maquinas a vapor que hace posible el crecimiento de los pequeños talleres artesanales y manufactureros en grandes empresas industriales. Al mismo tiempo, aparece la utilización del papel moneda como forma de dinero, teniendo como antecedentes las notas de valor en reemplazo temporal del cobre en China, el resguardo de objetos de valor en Mesopotamia y Babilonia, entre otros datos. Los bancos surgieron cerca del año 1100 en ciudades del norte de Italia como Florencia, Venecia y Génova, siendo el banco de la dinastía de los Medici uno de los bancos más prósperos y respetados de Europa. El antecedente directo de los billetes como se conocen hoy, se atribuye al banco de Estocolmo en Suecia, que emitía "notas de valor" y al primer banco central "Sverges Riskbank", creado en 1668 en esa misma ciudad.
https://www.banxico.org.mx/mibanxico/_pdfs/historia-del-dinero.pdf
De esta forma aparece el embrión del sistema u organización social capitalista, formada con las empresas productivas industrializadas, las empresas comercializadoras y las empresas bancarias destinadas a la financiación de la actividad económica y social en general. Las empresas requieren cada vez más trabajadores, mano de obra para atender el incremento de la producción. Reclutan campesinos libres, siervos y esclavos, para incorporarse como obreros proletarios, desposeídos de toda propiedad, coaccionados a aceptar las condiciones laborales de los empresarios capitalistas.
Los capitalistas cuestionan a las monarquías del sistema feudal por sus políticas y leyes que entorpecen su expansión y crecimiento social y político. Organizan revoluciones contra la monarquía feudal siendo la más notable la revolución francesa.
"…Si bien el término "revoluciones burguesas" suele aplicarse a los procesos revolucionarios que tuvieron lugar a partir de fines del siglo XVIII, un antecedente es la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. Este episodio consolidó un sistema de monarquía parlamentaria, fomentó una declaración de derechos que estableció límites a la monarquía y a la nobleza, y promocionó libertades como la tolerancia religiosa y la libertad de prensa. Además, facilitó medidas favorables a los intereses de comerciantes y banqueros, como la creación del Banco de Inglaterra.
Las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII son en ocasiones agrupadas en un "ciclo atlántico". Según esta interpretación, la primera de ellas fue la independencia de Estados Unidos (1776), que rompió los lazos de dependencia política respecto al Imperio británico y formuló una Constitución (1787) republicana y federal, afín a las ideas liberales y a los intereses económicos de los colonos estadounidenses.
La Revolución francesa (1789) fue el otro episodio destacado de este ciclo. Burgueses y campesinos se levantaron contra el Antiguo Régimen representado por la monarquía absolutista y el orden socioeconómico feudal. Influida por las ideas de la Ilustración y por el naciente liberalismo, la burguesía francesa (mercaderes, fabricantes de manufacturas, profesionales e intelectuales) aspiraba a detentar el poder político y a instaurar un orden basado en la inviolabilidad de la propiedad privada y en la libertad política y económica. Si bien existieron distintos movimientos y tendencias políticas durante los años de la Revolución francesa, se destacó el lema de "libertad, igualdad, fraternidad", que fue adoptado por la República instaurada en 1792.
Las guerras revolucionarias se extendieron hasta que el general Napoleón Bonaparte, quien había conducido a las tropas francesas en nombre de la República, terminó con el gobierno republicano en 1799 y se proclamó emperador en 1804. Cuando Napoleón fue derrotado en 1814 por una coalición de monarquías europeas, Francia y otras naciones vivieron un período de restauración absolutista.
También se suele incluir en este ciclo atlántico de revoluciones burguesas a la Revolución haitiana (1791) y a los procesos revolucionarios e independentistas hispanoamericanos de comienzos del siglo XIX.
Fuente: https://humanidades.com/revoluciones-burguesas/#ixzz91qNVuJMy
Los capitalistas se toman el liderazgo del poder social anexando la aristocracia monárquica como accionistas de sus empresas creando la figura jurídica de la sociedad anónima y respetándoles la propiedad sobre sus tierras reconociéndoles una renta vitalicia como arrendamiento de sus bienes inmobiliarios.
"…Las compañías anónimas nacieron para financiar la explotación del comercio trasatlántico, una oportunidad de negocio surgida con los descubrimientos de portugueses y españoles en el siglo XV y XVI: el nacimiento del comercio entre Europa y Asia por mar, a partir, por un lado, de las rutas marítimas "creadas" por los portugueses bordeando África y, por otro, del comercio con América y de América con Asia a partir de la conquista española del continente americano. Como se verá, España y Portugal utilizaron las instituciones medievales. Como hizo Inglaterra en su colonización americana. Posteriormente, en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, las sociedades anónimas sirven a la construcción de infraestructuras (canales, ferrocarriles…), a la constitución de bancos, compañías de seguro y a la explotación de minas. Es decir, nuevamente, a la explotación de negocios que requerían mucho capital. La sociedad anónima deja de ser una criatura del Estado y se privatiza cuando deja de ser la única forma disponible de acumular capitales y, en sentido contrario, se extiende su utilización para servir de vehículo jurídico de cualquier empresa manufacturera…"
En los capítulos II y III de la sección primera tomo I del libro "El Capital", Marx analiza el proceso de cambio y el dinero o la circulación de mercancías. La función principal del dinero es representar las mercancías como valores cuyas magnitudes son comparables entre ellas. El dinero funciona como medida general de valores, siendo el dinero una mercancía también. Las mercancías son consideradas como valores por ser trabajo y conocimiento humano materializado en ellas y por tanto conmensurables entre sí, pueden medirse en el dinero o expresar su valor en él. El tiempo de trabajo es la medida inmanente, inherente a la mercancía, siendo el dinero la medida de valores como forma o manifestación expresa.
El proceso de cambio o de intercambio se da entre personas poseedoras de mercancías como propiedad privada. Para cada uno de ellos estas mercancías no tienen valor de uso propio inmediato, tienen valor de uso para otros, por eso acuden al mercado. Hasta qué punto esas mercancías satisfacen necesidades ajenas, solo el intercambio en el mercado lo puede demostrar. El proceso social se encarga de asignar a la mercancía destacada, la función social especifica de equivalente general. Así es como la mercancía destacada se convierte en dinero.
Los productos u objetos útiles se convierten en mercancías en el acto del intercambio en el mercado.

"…Veíamos que ya en la expresión más sencilla del valor, o sea en la fórmula x mercancía A = z mercancía B, el objeto en que toma cuerpo la magnitud de valor de otro objeto parece poseer ya su forma de equivalente como una propiedad natural social suya, independientemente de su relación con el otro. Hemos seguido las huellas de este espejismo, hasta ver cómo se consolidaba. Se consolida a partir del momento en que la forma de equivalencia general se confunde con la forma natural de una determinada clase de mercancías o cristaliza en la forma dinero. Una mercancía no se presenta como dinero porque todas las demás expresan en ella sus valores, sino que, por el contrario, éstas parecen expresar sus valores de un modo general en ella, por ser dinero. El movimiento que sirve de enlace desaparece en su propio resultado, sin dejar la menor huella. Sin tener arte ni parte en ello, las mercancías se encuentran delante con su propia forma de valor, plasmada y completa, como si fuese una mercancía corpórea existente al margen de ellas y a su lado. Estos objetos, el oro y la plata, tal como salen de la entraña de la tierra, son al mismo tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. De aquí la magia del dinero. La conducta puramente atomística de los hombres en su proceso social de producción, y, por tanto, la forma material que revisten sus propias relaciones de producción, sustraídas a su control y a sus actos individuales conscientes, se revelan ante todo en el hecho de que los productos de su trabajo revisten, con carácter general, forma de mercancías. El enigma del fetiche dinero no es, por tanto, más que el enigma del fetiche mercancía, que cobra en el dinero una forma visible y fascinadora…"
Nota: Pag 63 tomo I de "el capital"
Considerado como medida de valor y como patrón de precios, el dinero cumple dos funciones distintas. Es medida de valor como encarnación social del trabajo humano y es patrón de precios como unidad monetaria que contiene un valor adquisitivo relacionado a la oferta y la demanda en un determinado mercado de bienes y servicios. El dinero es también una mercancía de cualidades y características diferentes, por lo tanto su valor intrínseco es relativo. Históricamente metales como el oro, la plata, el bronce han sido utilizados como dinero por la aceptación general al poder ser reducidas a una cantidad fija como unidad de medida dividiéndose luego en partes alícuotas o proporcionales adquiriendo nombres monetarios que la costumbre y la ley determinan.
El dinero como patrón de precios, es algo puramente convencional que necesita ser aceptado y acatado por todos, por lo cual interviene la costumbre y la ley para reglamentarlo. El precio es el exponente o la expresión da la magnitud de valor de la mercancía y de la proporción equivalente del cambio con el dinero, sin ser necesariamente esta la magnitud de valor, cosas que no son de suyo mercancías como la conciencia, la belleza, pueden ser cotizadas en dinero por sus poseedores, así como también hay cosas que tienen un precio sin tener un valor.
"…Los nombres en dinero de los pesos de metal van divorciándose poco a poco de sus nombres primitivos de peso, por diversas razones, entre las cuales tienen una importancia histórica decisiva las siguientes: 1° La introducción de dinero extranjero en pueblos menos desarrollados; así, por ejemplo, en la Roma antigua las monedas de plata y oro comenzaron a circular como mercancías extranjeras. Los nombres de este dinero exótico difieren, naturalmente, de los nombres que reciben las fracciones de peso en el interior del país. 2° Al desarrollarse la riqueza, los metales menos preciosos se ven desplazados de su función de medida de valores por otros más preciosos; el cobre es desplazado por la plata y ésta por el oro, aunque semejante orden contradiga todas las leyes de la cronología poética La libra, por ejemplo, empezó siendo el nombre monetario de una libra efectiva de plata. Al ser desplazada ésta por el oro como medida de valor, aquel nombre pasó a designar, aproximadamente, 1/15 libra de oro, según la correlación de valor entre éste y la plata. Hoy, la libra como nombre monetario y como nombre corriente de peso del oro son conceptos diferentes. 3° La práctica abusiva de la falsificación de dinero por los príncipes, práctica que dura varios siglos y que sólo deja en pie el nombre del peso primitivo de las monedas. Estos procesos históricos convierten en costumbre popular la separación del nombre monetario de los pesos de los metales y los nombres corrientes de sus fracciones de peso. Finalmente, como el patrón dinero es algo puramente convencional y algo, al mismo tiempo, que necesita ser acatado por todos, interviene la ley para reglamentarlo. Una fracción determinada de peso del metal precioso, v. gr. una onza de oro, se divide oficialmente en partes alícuotas, a las que se bautiza con nombres legales, tales como libra, tálero, etc. A su vez, estas partes alícuotas, que luego rigen como las verdaderas unidades de medida del dinero, se subdividen en otras partes alícuotas, bautizadas también con sus correspondientes nombres legales: chelín, penique, etc. Pero el dinero metálico sigue teniendo por patrón, exactamente igual que antes, determinadas fracciones de peso del metal. Lo único que varía es la división y la denominación. Como se ve, los precios o cantidades de oro en que se convierten idealmente los valores de las mercancías se expresan ahora en los nombres monetarios, o sea, en los nombres aritméticos del patrón oro que la ley determina. Por tanto, en vez de decir que un quarter de trigo vale una onza de oro, en Inglaterra se dirá que vale 3 libras esterlinas, 17 chelines y 10 1/2 peniques. Las mercancías se comunican pues, unas a otras, en sus nombres monetarios, lo que valen, y, cuantas veces se trata de fijar una mercancía como valor, o lo que es lo mismo en forma de dinero, éste funciona como dinero aritmético…"
Nota: Pag 68 tomo I de "el capital"
El dinero es una entidad social que ha evolucionado en el proceso de la producción de mercancías y en el proceso de su intercambio o comercialización. En el trueque una mercancía se cambia por otra mercancía de forma directa (M=M), en la que el valor de la una es equivalente al valor de la otra, donde las necesidades son mutuas o reciprocas entre los oferentes como propietarios privados de las mismas, las cuales tiene un valor de uso para ambos, para consumir, usar o utilizar privadamente. Siendo el dinero una mercancía considerada como de aceptación general, su propiedad privada le otorga a su propietario un privilegio social de poder adquisitivo de cualquier otra mercancía. Si el dinero es un producto como el oro, que se obtiene realizando un proceso productivo que inicia con la extracción del oro como mineral subyacente del suelo y subsuelo de un determinado territorio geográfico, su valor de uso es el costo del trabajo humano empleado, medido en horas de trabajo, así como el de la maquinaria y herramienta utilizada. Las propiedades físicas de calidad hacen del oro ser apreciado universalmente. Las relaciones sociales que se dan en torno a este proceso productivo determinan el tipo de economía política establecida. Cuando el poseedor del dinero lo utiliza para adquirir otra mercancía se da un intercambio directo (M=D), pero de característica diferente, pues el dinero en este caso no es consumido, usado, sino que es utilizado por el adquiriente para conseguir otras mercancías, en este caso se daría el intercambio indirecto (M=D=M). Cuando el dinero se cambia por mercancías para luego cambiarlas nuevamente por dinero se da una comercialización donde el propietario busca obtener ganancias especulando en el mercado (D=M=D). En esta comercialización, el precio de las mercancías se da a partir del costo de producción o adquisición de las mismas (Costo histórico), más un valor agregado subjetivo para obtener de su diferencia una ganancia o utilidad, que se convierte en un valor agregado objetivo al llegar a un acuerdo con otros comerciantes para establecer el precio.
"…Como vemos, en la órbita de circulación de las mercancías hay un resquicio por el que penetra en ella el oro (o la plata; es decir, el material dinero) como mercancía con un determinado valor. Este valor está preestablecido en la función del dinero como medida de valores, y, por tanto, en la determinación de su precio. Si luego baja de valor, por ejemplo, la propia medida de valores, esto se acusará ante todo en el cambio de precios de las mercancías que entren en contacto directo con los metales preciosos en sus fuentes de producción, cambiándose por ellos como por otras mercancías cualesquiera. Al ocurrir esto, podría acontecer, sobre todo en fases menos desarrolladas de la sociedad burguesa, que las demás mercancías siguieran cotizándose durante largo tiempo, en gran parte, con el valor anticuado y ya ilusorio de la medida de valores. Sin embargo, las mercancías se contagian unas a las otras su proporción de valor, y los precios oro o plata de las mercancías van tendiendo a nivelarse gradualmente en las proporciones determinadas por sus propios valores, hasta que, por último, los valores de todas las mercancías se cotizan a tono con el nuevo valor del metal dinero. Este proceso de nivelación va acompañado del incremento constante de los metales preciosos, que afluyen al mercado para suplir a las mercancías directamente cambiadas por ellos. Por tanto, al paso que se generaliza el nivel rectificado de precios de las mercancías, o que sus valores se cotizan con arreglo al valor nuevo, depreciado y que hasta cierto punto continúa depreciándose constantemente, del metal, se forma la masa suplementaria indispensable para su realización. Una apreciación unilateral de los hechos que siguieron al descubrimiento de las nuevas minas de oro y plata indujo en el siglo XVII, y sobre todo en el XVIII, a la conclusión engañosa de que los precios de las mercancías habían subido por haberse lanzado al mercado más oro y más plata como medios de circulación. En lo sucesivo, consideraremos el valor del oro como algo fijo, como lo es realmente en el momento de calcularse los precios…"
Nota: Pag 75 tomo I de "el capital"
El dinero en sus funciones de mediador de la circulación de mercancías, asume el papel de medio de circulación. La circulación del dinero es una repetición constante y monótona del mismo proceso. La mercancía siempre está al lado del vendedor y el dinero acompaña siempre al comprador, cumpliendo la función como medio de compra, al realizar el precio de las mercancías. Su movimiento como medio de circulación no es mas que el movimiento formal de las propias mercancías. La masa o cantidad del dinero en circulación esta determinada por la suma de los precios de las mercancías que han de ser en realizadas en el mercado. La suma de los precios de las mercancías dependerá de la masa o cantidad de mercancías que estén en circulación en el mercado. De este modo, si la masa de mercancías en el mercado permanece constante, el dinero en circulación aumentara o disminuirá a tono con las fluctuaciones de los precios de las mercancías. De la función del dinero como medio de circulación, brota su forma de moneda acuñada por el estado en metales como el oro como nombre y representación de su precio. La moneda circula respaldada por la cantidad de metal que representa. El curso del dinero al disociar la existencia metálica de la moneda como valor real de su valor nominal, lleva implícita la posibilidad de sustituir el dinero metálico, en su función monetaria, por contraseñas hechas de otro material o por simples símbolos. Esto abre paso a la posibilidad de que objetos relativamente carentes de valor como un billete de papel puedan actuar en lugar suyo con las funciones propias de una moneda.
"…El Estado lanza exteriormente al proceso de la circulación una serie de billetes que llevan estampado su nombre en dinero, v. gr. Una libra esterlina, 5 libras esterlinas, etc. En la medida en que estos billetes circulan efectivamente en sustitución de la suma de oro de igual denominación, sus movimientos no hacen más que reflejar las leyes de la circulación del dinero. Para encontrar una ley específica de la circulación de billetes, no hay más remedio que atenerse a su proporción representativa respecto al oro. Y esta ley es sencillamente la de que la emisión de papel moneda debe limitarse a aquella cantidad en que sin él, circularía necesariamente el oro (o la plata) representado simbólicamente por ese papel. Claro está que la cantidad de oro que la circulación puede absorber fluctúa constantemente en torno a un cierto nivel medio. Sin embargo, la masa de los medios que circulan en un país dado no es nunca inferior a un determinado mínimum, que la experiencia permite establecer. El hecho de que esta masa mínima esté sujeta a cambio constante en lo que a sus elementos se refiere; es decir, el hecho de que esté formada por monedas de oro que cambian incesantemente, no afecta para nada, como es natural, a. su volumen ni a su giro constante en la órbita de la circulación. Por eso se la puede sustituir mediante símbolos de papel. Pero si hoy llenamos con papel moneda todos los canales de la circulación, hasta agotar su capacidad de absorción monetaria, podemos encontramos con que mañana, a consecuencia de las fluctuaciones de la circulación de mercancías, el papel moneda rebasa los cauces. Al llegar a este momento, se pierden todas las medidas. Pero si el papel moneda rebasa sus límites, es decir, la cantidad monedas—oro de idéntica denominación que pueden circular, todavía representará dentro del mundo de las mercancías, prescindiendo del peligro del descrédito general, la cantidad de oro determinada y, por tanto, representable por sus leyes inmanentes. Así por ejemplo, si la masa de billetes emitidos representa 2 onzas de oro en vez de 1, nos encontraremos con que 1 libra esterlina, v. gr. se convierte de hecho en el nombre en dinero de 1/8 onza, digamos, en vez de 1/4 onza. El resultado es el mismo que sí se hubiese modificado el oro en su función de medida de precios. Por tanto, los valores que antes se expresaban en el precio de 1 libra esterlina, se expresan ahora en el precio de 2 libras esterlinas. El papel moneda es un signo de oro o un signo de dinero. Su relación con los valores de las mercancías consiste simplemente en que éstos se expresan idealmente, mediante él, en la misma cantidad de oro que el papel moneda representa simbólicamente y de un modo perceptible. Sólo el hecho de representar cantidades de oro, que son también, como todas las cantidades de mercancías, cantidades de valor, es lo que permite al papel moneda ser un signo de valor…"
Nota: Pag 79 tomo I de "el capital"
La comercialización de mercancías desarrolla la necesidad de poseer, retener, acumular la mercancía de uso generalizada o de uso universal, principalmente el dinero, para atesorarlo convirtiéndolo de mueble en inmueble como un activo privado. Empieza la utilización del dinero para comprar mercancías y luego venderlas por dinero obteniendo una utilidad o ganancia, atesorando cada vez más dinero como activo de inversión (D=M=D), convirtiendo al atesoramiento como un bien supremo y al atesorador como un capitalista. Así, el sobrante de las mercancías con valor de uso se convierten en dinero, así como el oro y la plata se erigen como expresiones sociales de la abundancia o riqueza, como fetiches. Se trata entonces de una riqueza de carácter social, pues se ha construido dentro de un proceso social de producción en la que intervienen trabajadores con su fuerza laboral y conocimiento creativo.
"…Esta forma simplista de atesoramiento se eterniza en aquellos pueblos en que a un régimen de producción tradicional y ajustado a las propias necesidades corresponde un contingente de necesidades fijo delimitado. Tal acontece en los pueblos asiáticos, y principalmente en la India. Vanderlint, que cree que los precios de las mercancías están determinados por la masa del oro o de la plata existente en un país, se pregunta por qué las mercancías indias son tan baratas. Contestación: porque los indios entierran el dinero. Desde 1602 a 1734, nos informa este autor, los indios enterraron 150 millones de libras esterlinas de plata, que habían sido enviadas de América a Europa. Desde 1856 a 1866, es decir, en diez años, Inglaterra exportó a India y a China (el metal exportado a China va a parar también en su mayor parte a la India) 120 millones de libras esterlinas de plata, que previamente habían sido cambiadas por oro australiano. Conforme se desarrolla la producción de mercancías, el productor necesita asegurarse el nervus rerum (22), la "prenda social". Sus necesidades se renuevan incesantemente y exigen una compra incesante de mercancías ajenas, y la producción y venta de sus propias mercancías requieren tiempo y dependen de una serie de factores fortuitos. Para comprar sin vender, tiene necesariamente que haber vendido antes sin comprar. Esta operación, ejecutada sobre una escala general, parece contradecirse consigo misma. Sin embargo, en sus fuentes de producción los metales preciosos se cambian directamente por otras mercancías. Este cambio constituye una venta (por parte del poseedor de las mercancías) sin compra (en lo que toca al poseedor del oro y la plata). Ulteriores ventas no seguidas de compras sirven luego de agente a la distribución de los metales preciosos entre todos los poseedores de mercancías. De este modo, van surgiendo en todos los puntos del comercio tesoros de oro y plata en diversa proporción. Con la posibilidad de retener la mercancía como valor de cambio o el valor de cambio como mercancía, se despierta la codicia del oro. Al extenderse la circulación de mercancías, crece el poder del dinero, forma siempre presta y absolutamente social de la riqueza. "¡Cosa maravillosa es el oro! Quien tiene oro es dueño y señor de cuanto apetece. Con oro, hasta se hacen entrar las almas en el paraíso."(Colón, en carta escrita desde Jamaica en 1503).* Corno el dinero no lleva escrito en la frente lo que con él se compra, todo, sea o no mercancía, se convierte en dinero. Todo se puede comprar y vender. La circulación es como una gran retorta social a la que se lanza todo, para salir de ella cristalizado en dinero. Y de esta alquimia no escapan ni los huesos de los santos ni otras res sacrosanctae extra commercium hominum mucho menos toscas. Como en el dinero desaparecen todas las diferencias cualitativas de las mercancías, este radical nivelador borra, a su vez, todas las diferencias. Pero, de suyo, el dinero es también una mercancía, un objeto material, que puede convertirse en propiedad privada de cualquiera. De este modo, el poder social se convierte en poder privado de un particular. Por eso, la sociedad antigua la denuncia como la moneda corrosiva de su orden económico y moral. La sociedad moderna, que ya en sus años de infancia saca a Plutón por los pelos de las entrañas de la tierra, saluda en el áureo Grial la refulgente encarnación de su más genuino principio de vida…"
Nota: Pag 80 tomo I de "el capital"
En el desarrollo del comercio, ocurren una serie de factores que separan. El dinero crédito brota como medio de pago al poner en circulación certificados de deudas representativos de las mercancías vendidas y como medio de traspaso de los correspondientes créditos. (pagares, letras, notas de empeño). Al extenderse el sistema de crédito se extiende la función del dinero como medio de pago, cobrando formas propias de existencia independientes de las mercancías, principalmente en las grandes transacciones comerciales mientras que las monedas de oro y plata quedan reducidas en su utilización al comercio en pequeña escala.
"…La función del dinero como medio de pago envuelve una brusca contradicción. En la medida en que los pagos se compensan unos con otros, el dinero sólo funciona idealmente, como dinero aritmético o medida de valor. En cambio, cuando hay que hacer pagos efectivos, el dinero ya no actúa solamente como medio de circulación, como forma mediadora y llamada a desaparecer de la asimilación, sino como la encarnación individual del trabajo social, como la existencia autónoma del valor de cambio, como la mercancía absoluta. Esta contradicción estalla en ese momento de las crisis comerciales y de producción a que se da el nombre de crisis de dinero. Este fenómeno se da solamente allí donde la cadena progresiva de los pagos cobra pleno desarrollo, desarrollándose también un sistema artificial de compensación. Tan pronto como este mecanismo sufre una perturbación general, sea la que fuere, el dinero se trueca brusca y súbitamente de la forma puramente ideal del dinero aritmético en dinero contante y sonante. Ya no puede ser sustituido por las mercancías profanas. El valor de uso de la mercancía se desvaloriza y su valor desaparece ante su propia forma de valor. Hace un momento, el ciudadano, llevado de su quimera racionalista y de su embriaguez de prosperidad, proclamaba el dinero como una vacua ilusión. No había más dinero que la mercancía. El grito que ahora resuena de una punta a otra del mercado mundial es: ¡No hay más mercancía que el dinero! Y como el ciervo por agua fresca, su alma brama ahora por dinero, la única riqueza. La crisis exalta a términos de contradicción absoluta el divorcio entre la mercancía y su forma de valor, o sea el dinero. La forma que el dinero revista es, por tanto, al llegar a este momento, indiferente. El hambre de dinero es la misma, ya haya de pagarse en oro o en dinero–crédito, v gr., o en billetes de banco. Si analizamos la suma total del dinero en circulación durante un determinado período de tiempo, vemos que, suponiendo que los medios de circulación y de pago tengan un ritmo de rotación dado, es igual a la suma de los precios de las mercancías que hay que realizar más la suma de los pagos vencidos, menos los pagos que se compensan unos con otros, y finalmente, menos el número de rotaciones que la misma moneda describe funcionando alternativamente como medio de circulación y como medio de pago…"
Nota: Pag 83 tomo I de "el capital"
"…La banca comienza en el segundo milenio antes de Cristo, allá por las tierras de Ur en Mesopotamia, posteriormente, amorreos, babilonios, asirios persas, fenicios, judíos, siguieron utilizando las famosas bancas o bancos de cambio y préstamo.
En cuanto a la banca moderna data de finales del siglo XIV en el norte de Italia, las ricas y comerciales repúblicas del Véneto, Génova, Milán, Florencia, etc. y familias como los Peruzzi o Bardi, y sobre todo los Medici, crearon lo que hoy conocemos como bancos…"
https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/el-primer-banco-de-la-historia/#
En el comercio mundial, las mercancías despliegan su valor con carácter universal bajo la forma de dinero mundial. El dinero mundial funciona como medio general de compra y de pago, como materialización social absoluta de la riqueza. El oro y la plata funcionan como medio internacional de compras y como fondo de reserva.
"…Todo país necesita contar con un fondo de reserva, tanto para la circulación del mercado mundial como para su circulación interior. Las funciones del atesoramiento responden, pues, en parte, a la función del dinero como medio interior de circulación y de pago, y en parte a su función como dinero mundial. En esta última función se requiere siempre mercancía dinero efectiva, oro y plata en su corporeidad material, que es la razón por la que James Steuart define expresamente el oro y la plata, a diferencia de sus representaciones puramente locales, como money of the world. El movimiento de la corriente de oro y plata es doble. De una parte, se desparrama, partiendo de sus fuentes, por todo el mercado mundial, donde es absorbido, en distintas proporciones, por las distintas órbitas nacionales de circulación, para discurrir por sus canales internos, sustituir las monedas de oro y plata desgastadas, suministrar material para objetos de lujo e inmovilizarse en forma de tesoros. Este primer movimiento se efectúa mediante el intercambio directo de los trabajos nacionales realizados en mercancías con los trabajos realizados en oro y plata, de los países productores de metales preciosos. De otra parte, el oro y la plata fluctúan constantemente entre las distintas 6rbitas circulatorias nacionales, describiendo un movimiento que sigue a las incesantes oscilaciones del curso del cambio. Los países de producción burguesa desarrollada limitan los formidables tesoros concentrados en las arcas de los bancos al mínimo que sus funciones específicas reclaman. Si dejamos a un lado cierta excepción, el atesoramiento excesivo de dinero, cuando rebasa el nivel medio, es síntoma de que la circulación de mercancías se estanca o de que las metamorfosis de las mercancías se desarrollan ininterrumpidamente…"
Nota: Pag 84 tomo I de "el capital"
El sistema bancario ha venido desarrollándose en Occidente al menos desde la Baja Edad Media, en pleno siglo X. Ni la banca ni las finanzas debieran ser consideradas como fines en sí mismas: tienen más bien un carácter de medio y, en consecuencia, debieran naturalmente estar al servicio de la economía real. Son medios indispensables y absolutamente necesarios; pero medios, al fin y al cabo. La cantidad de dinero emitido se regula por el valor de las mercancías en circulación, Hay una cantidad y proporción de dinero necesaria para mantener en marcha el comercio de un país, a la que conviene llegar pero no pasarla pues pone en peligro su normal funcionamiento. Si los bancos se convierten en negocios privados con el objetivo de obtener utilidades y atesorar dinero, ya sea emitiendo más dinero del necesario y/o cobrando intereses usureros, la economía real se vería manipulada y dependiente de sus intereses.
"…Como ilustración de cuán poco dinero efectivo se consume en las verdadera operaciones comerciales, reproduciremos el esquema de una de las casas de comercio más importantes de Londres (Morrison Dillon & Co.) acerca de sus ingresos y pagos en dinero durante un año. Sus transacciones durante el año 1856, transacciones que ascienden a muchos millones de libras esterlinas, aparecen reducidas aquí. para simplificar los cálculos, a la suma de un millón.

"El tráfico mercantil ha variado de tal modo, que en vez de cambiar mercancías por mercancías y de entregar y recibir objetos, ahora no hay más que ventas y pagos, y todos los negocios... presentan la forma de negocios de dinero". (An Essay upon Public Credit, 3° ed. Londres, 1710, p. 8) "El dinero se ha, convertido en el verdugo de todas las cosas". "El arte financiero es la retorta en que se concentra una masa aterradora de artículos y mercancías, para obtener este fatal extracto" "El dinero declara la guerra a todo el género humano". (Boisguillebert, Dissertation sur la nature des richesses, de I' argentet des tributs, ed. Daire "Economistes financiers" París 1843. vol. 1. pp. 413, 417, 419.) "En el mes de Pascua de 1824 ––cuenta Mr. Craig a la Comisión investigadora parlamentaria de 1826– reinaba en Edimburgo una demanda tan enorme de billetes de banco, que hacia las once no teníamos ya en nuestro poder ni un solo billete. En vista de esto, mandamos a varios bancos a buscar algunos prestados, pero no pudimos conseguirlos, y hubo que celebrar no pocas transacciones por medio de vales. Hacia las tres de la tarde, habían vuelto a poder de los bancos todos los billetes salidos de sus cajas. No habían hecho más que cambiar de mano". A pesar de que la circulación media efectiva de billetes de banco en Escocia asciende a menos de 3 millones de libras esterlinas, hay durante el año ciertas fechas en que vencen términos de pago y en que se ponen en movimiento todos los billetes concentrados en los bancos, con un total aproximado de 7 millones de libras. En estas circunstancias, los billetes no tienen más que una función única y específica que cumplir, y, una vez cumplida, refluyen a los bancos respectivos de donde salieron. (John Fullerton, Regulation of Currencies, 2° ed., Londres, 1845, p. 85 n). Para poder comprender esto conviene advertir que, al publicarse la obrade este autor, en Escocia los bancos no entregaban cheques, sino que emitían billetes a cuenta de los depósitos. A la pregunta de "si, suponiendo que fuese necesario realizar transacciones por valor de 40 millones al año, bastarían los mismos 6 millones (oro) para los ciclos y rotaciones correspondientes, provocados por el comercio", Petty contesta, con su acostumbrada maestría: "Contesto que sí: para la suma de 40 millones, bastaría con 40/52 de un millón, siempre y cuando que las rotaciones se desarrollasen dentro de plazos breves, es decir semanales, como los que rigen entre los obreros y los artesanos pobres, que reciben y pagan [el dinero] todos los sábados; en cambio, si los plazos son trimestrales, como ocurre en nuestro país con las rentas del suelo y la percepción de impuestos, harán falta 10 millones. Suponiendo, por tanto, que los pagos se efectúen en general entre 1 y 13 semanas, tendremos que sumar 10 millones a 40/52, la mitad de cuya suma vendrá a representar unos 5 ½ millones cifra que bastaría, pues, para atender a todas las necesidades". (Williant Petty, Political Anatorny of Ireland, 1672. ed. Londres 1691, pp. 13 y 14.)…"
Nota: Pag 92 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=ICzr-NkTAwg
"...Nuevo Orden Mundial: un concepto que muchos ven como teoría de conspiración, pero que tiene bases históricas y políticas muy reales. ¿Quiénes mueven los hilos del poder global? ¿Cómo llegamos a este punto en el que unas cuantas élites toman decisiones que afectan al mundo entero? Desde el surgimiento de imperios hasta los acuerdos internacionales actuales, analizo cómo el orden global ha sido moldeado por intereses ocultos, discursos de control y narrativas impuestas. No se trata de creer o no en conspiraciones, sino de entender la historia, la geopolítica y el pensamiento crítico para ver más allá del relato oficial. Te invito a seguirme también en mis redes sociales, donde comparto reflexiones, videos breves y contenido que puede ser de tu interés..."
En el capítulo IV de la sección segunda tomo I del libro " El Capital", Marx analiza la transformación del dinero en capital. El atesoramiento del dinero permite a la usura individual y a las entidades usureras bancarias, participar en la circulación de mercancías en el mercado, sin tener necesidad de producir ninguna mercancía, utilizando el dinero para prestarlo como capital e invertirlo en negocios y empresas convirtiéndose en inversionistas financieros capitalistas. La formula D-M-D, muestra como los capitalistas utilizan las mercancías solo para obtener mas dinero, concentrando cada vez mas el capital en pocos propietarios. El capital es social pues en su realización y formación interviene la sociedad entera, trabajadores aportando su fuerza laboral y su conocimiento transformando recursos naturales como materias primas para producir mercancías, la población en general como consumidores. Al privatizar el capital social, los capitalistas obtienen un liderazgo en el poder social a partir de ese poder económico que el dinero les proporciona, orientando la economía y la organización social en favor de sus intereses como grupo social privilegiado, contratando profesionales, técnicos y científicos como apoyo a sus proyectos empresariales, influyendo en toda la vida y pensamiento social.
"…El dinero considerado como dinero y el dinero considerado como capital no se distinguen, de momento, más que por su diversa forma de circulación. La forma directa de la circulación de mercancías es M – D – M, o sea, transformación de la mercancía en dinero y de éste nuevamente en mercancía: vender para comprar. Pero, al lado de esta forma, nos encontramos con otra, específicamente distinta de ella, con la forma D – M – D, o sea, transformación del dinero en mercancía y de ésta nuevamente en dinero: comprar para vender. El dinero que gira con arreglo a esta forma de circulación es el que se transforma en capital, llega a ser capital y lo es ya por su destino. Examinemos más de cerca la circulación D – M – D. Este ciclo recorre, al igual que la circulación simple de mercancías, dos fases contrapuestas. En la primera fase, D – M o compra, el dinero se convierte en mercancía. En la segunda fase, M – D o venta, la mercancía se convierte nuevamente en dinero. Pero ambas fases, unidas, forman el proceso total, en el que se cambia dinero por mercancía y esta misma mercancía nuevamente por dinero: o lo que es lo mismo, en el que se compra una mercancía para venderla, o, si queremos pasar por alto las diferencias formales de compra y venta, en el que se compran mercancías con dinero y dinero con mercancías.2 El resultado en que desemboca todo este proceso es el intercambio de dinero por dinero, D–D. Sí compro 2,000 libras de algodón por 100 libras esterlinas y las vuelvo a vender por 110, no habré hecho, en último resultado, más que cambiar 100 por 110 libras esterlinas, es decir, dinero por dinero. Ahora bien, es evidente que el proceso de circulación D – M – D resultaría carente de todo sentido si se diese ese rodeo para cambiar valores iguales en dinero, v. gr. para cambiar 100 libras esterlinas por 100 libras esterlinas. Mucho más sencillo y seguro es el método del atesorador, que, en vez de lanzar al peligro circulatorio sus 100 libras esterlinas, las retiene y las guarda. Por otra parte aunque el comerciante venda por 110 libras esterlinas el algodón que ha comprado por 100, o se vea obligado a venderlo por las mismas 100 libras esterlinas y aun por 50, lo cierto es que su dinero recorre un proceso característico y original, completamente distinto del que recorre en la circulación simple de mercancías, v. gr. en manos del labriego que vende trigo para comprar con el dinero obtenido prendas de vestir. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es analizar las diferencias de forma que median entre los ciclos D – M – D y M – D –M. Con ello, se pondrán a la vez de manifiesto las diferencias materiales que se esconden detrás de esa distinción de carácter formal…"
Nota: Pag 95 tomo I de "el capital"
El capital social ya no actúa solamente como mercancía equivalente a las demás mercancías para facilitar su intercambio mercantil, sino que adquiere el poder de administrar, de orientar la economía y con ella administrar y orientar la política y la legislación de los países. Quien emite y controla el dinero lidera el poder social, el control social. El capital social se incrementa con el aumento de las mercancías en circulación al aumentar la productividad social, la capacidad de producir mercancías en mayores cantidades en el menor tiempo posible y al costo más bajo, eficiencia. La productividad se puede aumentar aplicando a los procesos productivos los avances tecnológicos y científicos con nuevas maquinarias, equipos y herramientas. Así, el trabajo humano se ha venido reemplazando por las nuevas tecnologías productivas. Los costos productivos han mermado para los empresarios capitalistas aumentado su margen de utilidad a escalas mayores acumulando la plusvalía como incremento al capital social. El dinero o capital social circulante teóricamente debería coincidir con la cantidad de mercancías en circulación mercantil, o sea al producto interno bruto de un país (PIB), si hay más dinero que mercancías en circulación se produce el fenómeno económico social de la inflación, si hay más mercancías que dinero se produce la deflación. La utilidad o plusvalía obtenida por los capitalistas proviene de la diferencia entre el costo de producción que incluye horas de trabajo humano y de la maquinaria utilizada, suministros y materiales, conocimiento del proceso productivo, y el precio que logra al ser vendido. La plusvalía como fenómeno político y social ocurre cuando el trabajador no participa en la distribución equitativa de la utilidad económica entre la inversión de capital como costo productivo y el precio de venta. Marginar a los trabajadores de la propiedad democrática de la empresa y de su participación en la distribución de esa utilidad de forma equitativa, es un hecho que surge históricamente desde la esclavitud instaurada por el patriarcado, institucionalizada como un derecho privado y consuetudinario de la costumbre y la práctica por los demás sistemas sociales sucesivos como el feudalismo y el capitalismo hasta estos días. La plusvalía no se da en el intercambio comercial de los precios o valor agregado a los costos históricos. El valor subjetivo de los precios no determina sus costos históricos ni la participación de los trabajadores en ellos. Los precios se vuelven objetivos cuando ocurre el acuerdo entre el comprador y el vendedor sin tener otras consideraciones o superando las contradicciones que surgen entre la oferta y la demanda.
"…Detrás de las tentativas de quienes se esfuerzan por presentar la circulación de mercancías como la fuente de la plusvalía se esconde, pues, casi siempre, un quid pro quo, una confusión de valor de uso y valor de cambio. Tal ocurre, por ejemplo, en Condillac: "No es exacto que el cambio de mercancías verse sobre el intercambio de valores iguales. Es al revés. De los dos contratantes, uno entrega siempre un valor inferior, para recibir a cambio otro más grande... En efecto, si se cambiasen siempre valores iguales, ninguno de los contratantes podría obtener una ganancia, y sin embargo, ambos ganan, o por lo menos ambos debieran ganar. ¿Por qué? El valor de los objetos reside, pura y simplemente, en su relación con nuestras necesidades. Lo que para uno es más es para el otro menos y, viceversa ... No se puede partir del supuesto de que ofrezcamos en venta objetos indispensables para las necesidades de nuestro consumo... Nos desprendemos de cosas que nos son inútiles con objeto de obtener a cambio otras que necesitamos: damos menos por más...Cuando los objetos cambiados sean iguales en valor a la misma cantidad de dinero, es natural pensar que el cambio versa sobre valores iguales... Pero hay que tener en cuenta también otro factor, a saber: que ambos cambiamos lo que nos sobra por lo que nos falta.". Como se ve, Condillac no sólo mezcla y confunde el valor de uso y el valor de cambio, sino que, procediendo de un modo verdaderamente pueril, atribuye a una sociedad basada en un régimen desarrollado de producción de mercancías un estado de cosas en que el productor produce directamente sus medios de subsistencia y sólo lanza a la circulación lo que le sobra después de cubrir sus necesidades, el excedente. Y, sin embargo, el argumento de Condillac aparece empleado frecuentemente por los economistas modernos, sobre todo cuando se trata de presentar como fuente de plusvalía la forma desarrollada de circulación de mercancías, el comercio. "El comercio—dice, por ejemplo un autor– añade valor a los productos, pues éstos, siendo los mismos, tienen más valor en manos del consumidor que en manos del productor, razón por la cual el comercio debe ser considerado estrictamente como acto de producción". Pero lo cierto es que las mercancías no se pagan dos veces, una por su valor de uso y otra por su valor. Y si para el comprador el valor de uso de la mercancía es más útil que para el vendedor, a éste le interesa más que al comprador su forma en dinero. De no ser así, no la vendería. De modo que lo mismo podríamos decir que el comprador realiza estrictamente un "acto de Producción" al convertir en dinero, por ejemplo, las medias que le vende el comerciante. Si lo que se cambia son mercancías o mercancías y dinero con el mismo valor de cambio, es decir, equivalentes, es innegable que nadie puede sacar de la circulación más valor del que metió en ella. No es, pues, aquí donde se forma la plusvalía. En su forma pura, el proceso de circulación de mercancías presupone el intercambio de equivalentes. Sin embargo, en la realidad las cosas no se presentan en toda su pureza. Partamos, pues, del intercambio de no equivalentes…"
Nota: Pag 101 tomo I de "el capital"
El capital social se divide en la práctica económica en capital comercial, capital industrial y capital financiero. En el capital financiero y en el capital comercial es donde más se evidencia la formula D-M-D del atesoramiento de dinero. El capital industrial se invierte en los procesos productivos utilizando los recursos económicos como el recurso humano, las materias primas, materiales e insumos, dentro del proceso productivo que requiere además de conocimiento tecnológico y científico. El capital comercial se invierte en la compra de mercancías elaboradas para comercializarla en los diversos mercados nacionales e internacionales. El capital financiero se invierte en crear deuda tanto al capital industrial como al comercial, al estado y a la población en general, de manera especulativa y manipuladora que los hace deudores dependientes de forma permanente. Esto les otorga un liderazgo en el poder económico y social.
"…Es evidente que la suma de los valores circulantes no aumenta, ni puede aumentar, por muchos cambios que se operen en su distribución, del mismo modo que la masa de los metales preciosos existentes en un país no aumenta por el hecho de que un judío venda un céntimo del tiempo de la reina Ana por una guinea. La clase capitalista de un país no puede engañarse a si misma en bloque. Por muchas vueltas que le demos, el resultado será siempre el mismo. Sí se cambian equivalentes, no se produce plusvalía, ni se produce tampoco aunque se cambien valores no equivalentes. La circulación o el cambio de mercancías no crea valor. Esa es la razón de que en nuestro análisis de la forma básica del capital, de la forma en que éste determina la organización económica de la sociedad moderna, prescindamos totalmente, por el momento, de sus manifestaciones vulgares y antediluvianas, por decirlo así: el capital comercial y el capital a interés. En el verdadero capital comercial es donde se presenta con mayor pureza la forma D – M – D, comprar para vender más caro. Además, todo él se mueve dentro de la órbita de la circulación. Pero, como es imposible explicar la transformación del dinero en capital, la creación de plusvalía, ateniéndose exclusivamente a la circulación, el capital comercial se representa como una imposibilidad cuando versa sobre el cambio de equivalentes, y por eso procura explicársele por el doble engaño de los productores de mercancías que las compran y las venden y que son víctimas, por igual, del comerciante que parasitariamente se interpone entre unos y otros. En este sentido, dice Franklin: "La guerra es un robo; el comercio, una estafa." Para que la valorización del capital comercial no se nos represente como una simple estafa de que se hace víctima a los productores de mercancías, tiene que darse una larga serie de eslabones intermedios, que, por el momento, no se dan, puesto que aquí nos hemos de atener a la circulación de mercancía en su aspecto simple. Y lo que decimos del capital comercial es también aplicable, en mayor grado todavía al capital a interés. En el capital comercial, los dos extremos, el del dinero que se lanza al mercado y el del dinero que en cantidad mayor se retira de él. aparecen por lo enlazados mediante una compra y una venta, mediante el movimiento de la circulación. En cambio, en el capital a interés la formula D – M – D' se reduce a los dos extremos escuetos D – D' dinero que se cambia por más dinero, fórmula que contradice a la naturaleza del dinero y que es, por tanto, inexplicable desde el punto de Vista del cambio de mercancías. Por eso dice Aristóteles: "como la crematística es de dos clases, una para el comercio y otra para la economía, esta última necesaria y laudable, la primera, en cambio, basada en la circulación y con razón censurada, (pues no descansa en la naturaleza, sino en el mutuo engaño), la usura es odiada, y con toda razón, pues aquí el dinero es fuente directa de lucro y no se emplea para lo que se inventó Pues el dinero se creó para el cambio de mercancías y el interés hace del dinero más dinero. De ahí su nombre (τσχσς, que en griego quiere decir interés y criatura), pues las criaturas semejan siempre al criador. Y el interés es dinero de dinero, es decir, la más antinatural de todas las ramas de lucro..."
Nota: Pag 104 tomo I de "el capital"
Los capitalistas se convierten en una nueva clase social, desplazando del liderazgo económico y del poder social a la clase monárquica aristócrata feudal, con la revolución francesa y demás revoluciones burguesas entre los años 1780 y 1848, así como las guerras napoleónicas utilizadas como instrumentos político, militar para implementar y desarrollar la economía capitalista a partir de la revolución industrial en Inglaterra y Francia y el avance científico y cultural de la ilustración, como un proyecto de ingeniería social a nivel mundial, de imponer un gobierno supranacional que elimine los estados nacionales, democráticos, socialistas, comunistas, religiosas, realizando las dos guerras mundiales y las que le sean necesarias hasta cumplir sus objetivos. Los capitalistas financieros con el poder del dinero en el sistema bancario, los capitalistas industriales con su poder en la producción de mercancías y los capitalistas comerciantes controlando los mercados de la oferta y la demanda de mercancías, bienes y servicios, destruyen la economía monárquica aristócrata feudal cuyo poder consistía en la propiedad privada sobre la tierra en la cual explotaban el recurso humano como siervos y esclavos. Con el capitalismo nace otra nueva clase social denominada clase obrera proletaria, despojada de toda propiedad económica privada, teniendo solo su capacidad, fuerza laboral y conocimiento del manejo de maquinas y herramientas, para obtener a cambio un ingreso o salario mínimo vital para sobrevivir y trabajar en las empresas capitalistas. Los antiguos siervos y esclavos de la monarquía aristocrática feudal, se transforman en obreros proletarios asalariados del capitalismo.
La plusvalía nace como un fenómeno económico que repercute como fenómeno social de gran trascendencia, marcará la vida y el destino de millones de trabajadores y familias buscando oportunidades laborales y condiciones económicas favorables por todo el mundo como seres trashumantes expuestos al azar de las circunstancias.
"…La transformación de valor del dinero llamado a convertirse en capital no puede operarse en este mismo dinero, pues el dinero, como medio de compra y medio de pago, no hace más que realizar el precio de la mercancía que compra o paga, manteniéndose inalterable en su forma genuina, como cristalización de una magnitud permanente de valor.39 La transformación del dinero en capital no puede brotar tampoco de la segunda fase de la circulación, de la reventa de la mercancía, pues este acto se limita a convertir nuevamente la mercancía de su forma natural en la forma dinero. Por tanto, la transformación tiene necesariamente que operarse en la mercancía comprada en la primera fase, D – M, pero no en su valor, puesto que el cambio versa sobre equivalentes y la mercancía se paga por lo que vale. La transformación a que nos referimos sólo puede, pues, brotar de su valor de uso como tal, es decir, de su consumo. Pero, para poder obtener valor del consumo de una mercancía, nuestro poseedor de dinero tiene que ser tan afortunado que, dentro de la órbita de la circulación, en el mercado descubra una mercancía cuyo valor de uso posea la peregrina cualidad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo fuese, pues, al propio tiempo, materialización de trabajo, y, por tanto, creación de valor. Y, en efecto, el poseedor de dinero encuentra en el mercado esta mercancía específica: la capacidad de trabajo o la fuerza de trabajo. Entendemos por capacidad o fuerza de trabajo el conjunto de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase. Sin embargo, para que el poseedor de dinero pueda encontrar en el mercado, como una mercancía, la fuerza de trabajo, tienen que concurrir diversas condiciones. El cambio de mercancías no implica de suyo más relaciones de dependencia que las que se desprenden de su propio carácter. Arrancando de esta premisa, la fuerza de trabajo sólo puede aparecer en el mercado, como una mercancía, siempre y cuando que sea ofrecida y vendida como una mercancía por su propio poseedor, es decir, por la persona a quien pertenece. Para que éste, su poseedor, pueda venderla como una mercancía, es necesario que disponga de ella, es decir, que sea libre propietario de su capacidad de trabajo, de su persona. El poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero se enfrentan en el mercado y contratan de igual a igual como poseedores de mercancías, sin más distinción ni diferencia que la de que uno es comprador y el otro vendedor: ambos son, por tanto, personas jurídicamente iguales. Para que esta relación se mantenga a lo largo del tiempo es, pues, necesario que el dueño de la fuerza de trabajo sólo la venda por cierto tiempo, pues si la vende en bloque y para siempre, lo que hace es venderse a sí mismo, convertirse de libre en esclavo, de poseedor de una mercancía en mercancía. Es necesario que el dueño de la fuerza de trabajo, considerado como persona, se comporte constantemente respecto a su fuerza de trabajo como respecto a algo que le pertenece y que es, por tanto, su mercancía, y el único camino para conseguirlo es que sólo la ponga a disposición del comprador y sólo la ceda a éste para su consumo pasajeramente, por un determinado tiempo, sin renunciar por tanto, a su propiedad, aunque ceda a otro su disfrute. La segunda condición esencial que ha de darse para que el poseedor de dinero encuentre en el mercado la fuerza de trabajo como una mercancía, es que su poseedor, no pudiendo vender mercancías en que su trabajo se materialice, se vea obligado a vender como una mercancía su propia fuerza de trabajo, identificada con su corporeidad viva…"
Nota: Pag 106 tomo I de "el capital"
"…La órbita de la circulación o del cambio de mercancías, dentro de cuyas fronteras se desarrolla la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, el verdadero paraíso de los derechos del hombre. Dentro de estos linderos, sólo reinan la libertad, la igualdad, la propiedad, y Bentham. La libertad, pues el comprador y el vendedor de una mercancía, v. gr. de la fuerza de trabajo, no obedecen a más ley que la de su libre voluntad. Contratan como hombres libres e iguales ante la ley. El contrato es el resultado final en que sus voluntades cobran una expresión jurídica común. La igualdad, pues compradores y vendedores sólo contratan como poseedores de mercancías, cambiando equivalente por equivalente. La propiedad, pues cada cual dispone y solamente puede disponer de lo que es suyo. Y Bentham, pues a cuantos intervienen en estos actos sólo los mueve su interés. La única fuerza que los une y los pone en relación es la fuerza de su egoísmo, de su provecho personal, de su interés privado. Precisamente por eso, porque cada cual cuida solamente de si y ninguno vela por los demás, contribuyen todos ellos, gracias a una armonía preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, a realizar la obra de su provecho mutuo, de su conveniencia colectiva, de su interés social. Al abandonar esta órbita de la circulación simple o cambio de mercancías, adonde el librecambista vulgaris va a buscar las ideas, los conceptos y los criterios para enjuiciar la sociedad del capital y del trabajo asalariado, parece como si cambiase algo la fisonomía de los personajes de nuestro drama. El antiguo poseedor de dinero abre la marcha convertido en capitalista, y tras él viene el poseedor de la fuerza de trabajo, transformado en obrero suyo; aquél, pisando recio y sonriendo desdeñoso, todo ajetreado; éste, tímido y receloso, de mala gana, como quien va a vender su propia pelleja y sabe la suerte que le aguarda: que se la curtan…"
Nota: Pag 110 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=mMW4cUaicKg
"…En esta cápsula, comenzamos a revisar la Política de Aristóteles. Nos centraremos en temas como "El método", "La Polis", "La casa" y "Las relaciones". Aquí, Aristóteles nos muestra cómo se construye la polis a partir de las casas y las relaciones que se establecen en ellas. Examinaremos la economía desde la perspectiva de Aristóteles, incluyendo la leyenda de Tales de Mileto. También abordaremos un tema controvertido: la esclavitud en la antigua Grecia…"
https://www.youtube.com/watch?v=vcZIlKyz7Rs
"…En este primer vídeo introduzco la obra de Aristóteles en relación a sus escritos económicos. Los temas a tratar son: riqueza, valor de uso y de cambio, la crematística, la introducción de la moneda, la censura de la ganancia desmedida y la usura y por último, el precio justo…"
En el capitulo V del tomo I sección tercera del libro "El Capital" de Marx, analiza el proceso de trabajo y el proceso de valorización. El proceso de trabajo se origina cuando el humano se encuentra con la naturaleza, la tierra, el agua, frutos y animales salvajes, como provisiones, medios de vida, que se convierten en objetos en general sobre los cuales el humano actúa para arrancarlos de la naturaleza y consumirlos, empleando sus manos y otras cosas utilizadas como medios de trabajo, herramientas para la caza, la pesca y la agricultura. Los medios de producción son los medios de trabajo y el objeto de trabajo, aplicados a un trabajo productivo, o sea las herramientas y las materias primas se transforman en productos útiles mediante un proceso de trabajo. Los procesos productivos están integrados socialmente, pues unos son anteriores a otros existiendo interdependencia entre ellos. Unos productos elaborados en un determinado proceso de producción sirven como materias prima o componentes agregados a un nuevo proceso.
"…Los factores simples que intervienen en el proceso de trabajo son: la actividad adecuada a un fin, o sea, el propio trabajo, su objeto y sus medios. El hombre se encuentra, sin que él intervenga para nada en ello, con la tierra (concepto que incluye también, económicamente, el del agua), tal y como en tiempos primitivos surte al hombre de provisiones y de medios de vida aptos para ser consumidos directamente, como el objeto general sobre que versa el trabajo humano. Todas aquellas cosas que el trabajo no hace más que desprender de su contacto directo con la tierra son objetos de trabajo que la naturaleza brinda al hombre. Tal ocurre con los peces que se pescan, arrancándolos a su elemento, el agua, con la madera derribada en las selvas vírgenes; con el cobre separado del filón. Por el contrario, cuando el objeto sobre que versa el trabajo ha sido ya, digámoslo así, filtrado por un trabajo anterior, lo llamamos materia prima. Es el caso, por ejemplo, del cobre ya arrancado al filón para ser lavado. Toda materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima. Para ello es necesario que haya experimentado, por medio del trabajo, una cierta transformación. El medio de trabajo es aquel objeto o conjunto de objetos que el obrero interpone entre él y el objeto que trabaja y que le sirve para encauzar su actividad sobre este objeto. El hombre se sirve de las cualidades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para utilizarlas, conforme al fin perseguido, como instrumentos de actuación sobre otras Cosas. El objeto que el obrero empuña directamente –sí prescindimos de los víveres aptos para ser consumidos sin más manipulación, de la fruta, por ejemplo, en cuyo caso los instrumentos de trabajo son sus propios órganos corporales – no es el objeto sobre que trabaja, sino el instrumento de trabajo. De este modo, los productos de la naturaleza se convierten directamente en órganos de la actividad del obrero, órganos que él incorpora a sus propios órganos corporales, prolongando así, a pesar de la Biblia, su estatura natural. La tierra es su despensa primitiva y es, al mismo tiempo, su primitivo arsenal de instrumentos de trabajo. Le suministra, por ejemplo, la piedra que lanza, con la que frota, percute, corta, etc. Y la propia tierra es un instrumento de trabajo aunque exija, para su cultivo, para poder ser utilizada como instrumento de trabajo, toda otra serie de instrumentos y un desarrollo de la fuerza de trabajo relativamente grande. Tan pronto como el proceso de trabajo se desarrolla un poco, reclama instrumentos de trabajo fabricados. En las cuevas humanas más antiguas se descubren instrumentos y armas de piedra. Y en los orígenes de la historia humana, los animales domesticados, es decir, adaptados, transformados ya por el trabajo, desempeñan un papel primordial como instrumentos de trabajo, al lado de la piedra y la madera talladas, los huesos y las conchas. El uso y la fabricación de medios de trabajo, aunque en germen se presenten ya en ciertas especies animales, caracterizan el proceso de trabajo específicamente humano, razón por la cual Franklin define al hombre como "a toolmakíng animal", o sea como un animal que fabrica instrumentos. Y así como la estructura y armazón de los restos de huesos tienen una gran importancia para reconstituir la organización de especies anímales desaparecidas, los vestigios de instrumentos de trabajo nos sirven para apreciar antiguas formaciones económicas de la sociedad, ya sepultadas. Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja…"
Nota: Pag 117 tomo I de "el capital"
En el proceso de trabajo de un artesano, quien es propietario de sus medios de producción y obtiene el material u objeto a transformar en un intercambio entre productores, el producto elaborado es de su propiedad y dispone de él según su propia conveniencia. Igual el campesino propietario de un pequeño terreno, realiza un proceso de trabajo para producir sus alimentos y dispone de los productos útiles a su parecer. Cuando por circunstancias históricas, políticas, económicas, ideológicas, estos pequeños productores se ven forzados a perder su condición de independientes y propietarios de su capacidad productiva de bienes y servicios propios, se ven obligados a trabajar para otros como en el feudalismo y mas recientemente en las empresas capitalistas, a vender o contratar con estos, jornadas laborales en condiciones desfavorables y teniendo que entregar los productos elaborados por ellos a los capitalistas. El capitalista se convierte en el propietario privado de los medios de producción, de la fuerza laboral de los obreros y de los productos que estos producen.
"…Retornemos a nuestro capitalista in spe. Le habíamos dejado en el mercado de mercancías, comprando todos los elementos necesarios para un proceso de trabajo: los elementos materiales o medios de producción y los elementos personales, o sea la fuerza de trabajo. Con la mirada alerta del hombre que conoce el terreno que pisa, el capitalista en ciernes elige los medios de producción y las fuerzas de trabajo más convenientes para su rama especial de industria: hilados, fabricación de zapatos, etc. Nuestro capitalista se dispone, pues, a consumir la mercancía que ha comprado, la fuerza de trabajo, es decir, hace que su poseedor, o sea, el obrero, consuma trabajando los medios de producción. Claro está que el carácter general del proceso de trabajo no varía por el hecho de que el obrero lo ejecute para el capitalista, en vez de ejecutarlo para sí. Tampoco cambia, de primera intención, porque en este proceso venga a deslizarse el capitalista, la manera concreta de hacer botas o de hilar hebra. El capitalista empieza, como es lógico, tomando la fuerza de trabajo tal y corno se la brinda el mercado, y lo mismo, naturalmente, su trabajo, fruto de una época en que no existían capitalistas. Tiene que pasar todavía algún tiempo para que el sistema de producción se transforme por efecto de la sumisión del trabajo al capital; por eso no habremos de estudiar aquí, sino en su lugar, esta transformación. Ahora bien, el proceso de trabajo, considerado como proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista, presenta dos fenómenos característicos. El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien su trabajo pertenece. El capitalista se cuida de vigilar que este trabajo se ejecute como es debido y que los medios de producción se empleen convenientemente, es decir, sin desperdicio de materias primas y cuidando de que los instrumentos de trabajo se traten bien, sin desgastarse más que en aquella parte en que lo exija su empleo racional. Pero hay algo más, y es que el producto es propiedad del capitalista y no del productor directo, es decir, del obrero. El capitalista paga, por ejemplo, el valor de un día de fuerza de trabajo. Es, por tanto, dueño de utilizar como le convenga, durante un día, el uso de esa fuerza de trabajo, ni más ni menos que el de otra mercancía cualquiera, v. gr. el de un caballo que alquilase durante un día. El uso de la mercancía pertenece a su comprador, y el poseedor de la fuerza de trabajo sólo puede entregar a éste el valor de uso que le ha vendido entregándole su trabajo. Desde el instante en que pisa el taller del capitalista, el valor de uso de su fuerza de trabajo, y por tanto su uso, o sea, el trabajo, le pertenece a éste. Al comprar la fuerza de trabajo, el capitalista incorpora el trabajo del obrero, como fermento vivo, a los elementos muertos de creación del producto, propiedad suya también. Desde su Punto de vista, el proceso de trabajo no es más que el consumo de la mercancía fuerza de trabajo comprada por él, si bien sólo la puede consumir facilitándole medios de producción. El proceso de trabajo es un proceso entre objetos comprados por el capitalista, entre objetos pertenecientes a él Y el producto de este proceso le pertenece, por tanto, a él, al capitalista, ni más ni menos que el producto del proceso de fermentación de los vinos de su bodega…"
Nota: Pag 119 tomo I de "el capital"
Los comerciantes que entendieron la importancia y el valor de las mercancías mas generalmente requeridas y utilizadas para realizar el intercambio comercial, como el oro y la plata, empiezan a atesorarlas para especular y manipular los mercados, convirtiéndose en capitalistas de una riqueza social convertida en capital social por su función de dinero o moneda de intercambio, al representar esa riqueza en papel moneda equivalente, privatizada en su exclusivo beneficio en el sistema bancario de su propiedad. Al invertir ese capital social en empresas industriales y comerciales, los capitalistas financieros valorizan el proceso de trabajo produciendo mercancías con valor de uso o costo histórico al cual le agregan el valor de su ganancia o utilidad social, de la cual los trabajadores se ven marginados. La fuerza y capacidad del trabajador se convierte en una mercancía, la cual se adquiere mediante un contrato de trabajo en el cual el capitalista coacciona al trabajador a aceptar sus condiciones laborales, apoyándose en una legislación hecha a su medida y una justicia presta a hacerla cumplir con castigos punitivos en caso de rebelión.
"…El producto –propiedad del capitalista– es un valor de uso: hilado, botas, etc. Pero, aunque las botas, por ejemplo, formen en cierto modo la base del progreso social y nuestro capitalista sea un hombre progresivo como el que más, no fabrica las botas por amor al arte de producir calzado. El valor de uso no es precisamente, en la producción de mercancías, la cosa qu'on aime pour lut–meme. En la producción de mercancías los valores de uso se producen pura y simplemente porque son y en cuanto son la encarnación material, el, soporte del valor de cambio. Y nuestro capitalista persigue dos objetivos. En primer lugar, producir un valor de uso que tenga un valor de cambio, producir un artículo destinado a la venta, una mercancía. En segundo lugar, producir una mercancía cuyo valor cubra y rebase la suma de valores de las mercancías invertidas en su producción, es decir, de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, por los que adelantó su buen dinero en el mercado de mercancías. No le basta con producir un valor de uso; no, él quiere producir una mercancía; no sólo un valor de uso, sino un valor; y tampoco se contenta con un valor puro y simple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mayor. Hasta aquí, nos hemos limitado a estudiar un aspecto del proceso, pues se trata de la producción de mercancías. Y así como la mercancía es unidad de valor de uso y valor, su proceso de producción tiene necesariamente que englobar dos cosas: un proceso de producción y un proceso de creación de valor. Sabemos que el valor de toda mercancía se determina por la cantidad de trabajo materializado en su valor de uso, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Este criterio rige también para el producto que va a parar a manos del capitalista, como resultado del proceso de trabajo. Lo primero que hay que ver, pues, es el Trabajo materializado en este producto…"
Nota: Pag 120 tomo I de "el capital"
"…Tal vez el capitalista, versado en materia de economía vulgar, diga que ha desembolsado su dinero con la intención de obtener del negocio más dinero del que invirtió. Pero, el infierno está empedrado de buenas intenciones, y del mismo modo podía abrigar la de obtener dinero sin producir.15 El capitalista amenaza. No volverán a engañarle. En adelante, comprará la mercancía, lista y terminada, en el mercado, en vez de fabricarla por su cuenta. Pero, si todos sus hermanos capitalistas hacen lo mismo, ¿de dónde van a salir las mercancías, para que él se encuentre con ellas en el mercado? No va a comerse su dinero. El capitalista sermonea. Nos habla de su abstinencia. Dice que podía haberse gastado para su placer los 15 chelines, y que, en vez de hacerlo, los ha consumido productivamente, convirtiéndolos en hilado. Gracias a ello, tiene en sus manos hilado, en vez de tener remordimientos. Y no va a dejarse arrastrar nuevamente a la tentación del atesorador, pues ya veíamos, en el ejemplo de éste, lo que daba de sí el ascetismo. Además, al que nada tiene el rey le hace libre. Y por grandes que sean los méritos de su privación, no hay nada con qué premiársela, toda vez que el valor del producto que brota del proceso equivale, como veíamos, a la suma de los valores de las mercancías que lo alimentan. Nuestro capitalista, tiene, pues, que contentarse con que la virtud encuentre en si misma su recompensa. Pero, lejos de ello, insiste y apremia. El hilado no le sirve de nada. Lo ha producido para venderlo. Así, pues, o lo vende o en lo sucesivo se limita ––cosa mucho más sencilla– a producir objetos para su uso personal, que es la receta que su médico de cabecera MacCulloch le prescribe como remedio eficaz contra la epidemia de la superproducción. El capitalista no cede. ¿Acaso el obrero puede crear productos de trabajo, producir mercancías, con sus brazos inermes, en el vacío? ¿Quién sino él, el capitalista, le suministra la materia con la cual y en la cual materializa el obrero su trabajo ? Y, como la inmensa mayoría de la sociedad ,está formada por descamisados de esos, ¿no presta a la sociedad un servicio inapreciable con sus medios de producción, su algodón y sus husos, y no se lo presta también a los mismos obreros, a quienes además, por si eso fuese poco, les suministra los medios de vida necesarios? Y este servicio, ¿no ha de cobrarlo?..."
Nota: Pag 122 tomo I de "el capital"
En el capitulo VI del tomo I sección tercera del libro "El Capital", Marx analiza el capital constante y capital variable. En el proceso de producción, intervienen factores en la formación de valor de los productos. Los medios de producción empleados como son las materias primas, representan el capital constante, mientras la fuerza de trabajo representa el capital variable. Al aumentarse el volumen de producción de mercancías, la masa de medios de valor de los medios de producción como son las materias primas tiende a aumentar, mientras el valor de la fuerza de trabajo tiende a disminuir. Los medios de trabajo como son la maquinaria y las herramientas y el conocimiento tecnológico y científico aplicado, hacen que los procesos productivos incrementen su productividad elaborando mas mercancías en menor tiempo y costo. La fuerza de trabajo reproduce su propia equivalencia de valor además de crear plusvalía como remanente, siendo mas grande o mas pequeño, al crear nuevos valores de uso, agregando anteriores valores de uso elaborados en anteriores procesos productivos. Es una cadena social productiva. El capital social se invierte inicialmente como capital de trabajo o presupuesto inicial de inversión, el cual consta o se compone de un capital constante y un capital variable. El capital constante se invierte en activos fijos tal como maquinaria, equipo, herramientas, terrenos, edificios, locales, vehículos, gastos fijos que permanecen con igual valor durante un periodo productivo, así como la inversión en investigación y conocimiento tecnológico y científico aplicado al proceso productivo. El capital variable se invierte en recurso humano, materias primas, materiales, suministros, gastos variables operativos tal como los gastos de venta, publicidad. El desarrollo de la tecnología hace que la productividad se incremente cada vez más y que se invierta menos en recurso humano, incrementando la contradicción entre el capital social y el trabajo del recurso humano.
"…Al exponer las diversas funciones que desempeñan en la formación del valor del producto los diversos factores del proceso de trabajo, lo que hemos hecho en realidad ha sido definir las funciones de las diversas partes integrantes del capital en su propio proceso de valorización. El remanente del valor total del producto sobre la suma de valor de sus elementos integrantes es el remanente del capital valorizado sobre el valor primitivo del capital desembolsado. Los medios de producción, de una parte, y de otra la fuerza de trabajo no son más que dos diversas modalidades de existencia que el valor originario del capital reviste al desnudarse de su forma de dinero para transformarse en los dos factores del proceso de trabajo. Como vemos, la parte de capital que se invierte en medios de producción, es decir, materias primas, materias auxiliares e instrumentos de trabajo, no cambia de magnitud de valor en el proceso de producción. Teniendo esto en cuenta, le doy el nombre de parte constante del capital, o más concisamente, capital constante. En cambio, la parte de capital que se invierte en fuerza de trabajo cambia de valor en el proceso de producción. Además de reproducir su propia equivalencia, crea un remanente, la plusvalía, que puede también variar, siendo más grande o más pequeño. Esta parte del capital se convierte constantemente de magnitud constante en variable. Por eso le doy el nombre de parte variable del capital, o más concisamente, capital variable. Las mismas partes integrantes del capital que desde el punto de vista del proceso de trabajo distinguíamos como factores objetivos y subjetivos, medios de producción y fuerza de trabajo, son las que desde el punto de vista del proceso de valorización se distinguen en capital constante y capital variable…"
"…Al igual que ocurre con el valor de las materias primas, también el valor de los medios de trabajo, maquinaria, etc., empleados en el proceso de producción, puede cambiar, cambiando también, por tanto, la parte del valor que transfieren al producto. Así por ejemplo, si, gracias a un nuevo invento, se llega a reproducir con menor costo maquinaria de la misma clase, la maquinaria antigua resultará más o menos depreciada y transferirá, por tanto, al producto una parte relativamente más pequeña de valor. Pero aquí, el cambio de valor brota también al margen del proceso de producción en que la máquina funciona como medio productivo. Dentro de este proceso, la máquina no puede jamás transferir más valor que el que ella misma posee independientemente de él. Y del mismo modo que los cambios sobrevenidos en el valor de los medios de producción, aunque puedan repercutir cuando se dan después de incorporarse al proceso de trabajo, no hacen cambiar su carácter de capital constante, los cambios que puedan surgir en cuanto a la proporción entre capital constante y capital variable, no alteran tampoco su diferencia funcional. Puede ocurrir, por ejemplo, que las condiciones técnicas del proceso de trabajo se transformen tan radicalmente, que donde antes hacían falta 10 obreros, manejando 10 instrumentos de escaso valor para elaborar una masa relativamente pequeña de materia prima, ahora un solo obrero, pertrechado con una máquina cara, elabore cien veces más material. En este ejemplo, el capital constante, o sea, la masa de valor de los medios de producción empleados, crece extraordinariamente, mientras disminuye en proporciones también extraordinarias la parte variable del capital, la invertida en fuerza de trabajo. Sin embargo, este cambio sólo viene a alterar la proporción de magnitudes entre el capital constante y el variable, la proporción en que el capital total se distribuye en capital constante y en capital variable, pero sin hacer cambiar en lo más mínimo la diferencia entre los dos factores…"
Nota: Pag 132 tomo I de "el capital"
En el capitulo VII del tomo I sección tercera del libro "El Capital" Marx analiza la cuota de plusvalía o grado de explotación de la fuerza de trabajo. El capital social en manos de capitalistas codiciosos, herederos del liderazgo del poder social patriarcal, monárquico, feudal, orientan la economía en general y la producción de bienes y servicios, coaccionando a los trabajadores a aceptar sus condiciones laborales, respaldados por leyes privadas elaboradas para su beneficio y una justicia amañada a sus intereses, con las cuales excluyen tácitamente a los trabajadores del derecho a la participación democrática en la propiedad de las empresas y a los beneficios o utilidad generada como resultado del trabajo y conocimiento de los trabajadores en el proceso productivo. El fenómeno económico de la plusvalía repercute socialmente en las condiciones de vida de los trabajadores y su familia, así como en la sociedad en general, condenándolos a la pobreza permanente, al desempleo, a la no satisfacción de necesidades fundamentales tal como vivienda, educación. Marx detalla extensamente la creación de la plusvalía en la economía capitalista, la cual representa detrimento de los derechos de los trabajadores.
"…Según vuestros cálculos, el obrero produce en la penúltima hora su salario y en la última vuestra plusvalía o la ganancia neta. Como en cantidades de tiempo iguales se producen valores iguales, el producto de la hora penúltima encierra el mismo valor que el de la final. Además, el obrero sólo produce valor en cuanto invierte trabajo, y la cantidad de éste se mide por el tiempo que trabaja. Este es, según nuestros cálculos, de 11 1/2 horas al día. Una parte de estas 11 ½ horas la invierte en producir o reponer su salario, otra parte en producir vuestra ganancia neta. A eso se reduce su jornada de trabajo. Pero como, según los cálculos de que partimos, su salario y la plusvalía por él creada, son valores iguales, es evidente que el obrero produce su salario en 5 3/4 horas, y en otras tantas vuestra plusvalía. Además, como el valor del hilado producido en dos horas es igual a la suma de valor de su salario y de vuestra ganancia neta, este valor del hilado tiene forzosamente que medirse por 11 1/2 horas de trabajo, el producto de la hora penúltima por 5 3/4 horas y el de la última por otras tantas. Aquí, llegamos a un punto un tanto peligroso. ¡Ojo avizor! La penúltima hora de trabajo es una hora de trabajo normal y corriente, como la primera. Ni plus ni moins. ¿Cómo, entonces, puede el hilandero producir en una hora de trabajo un valor en hilo que representa 5 3/4 horas de la jornada? No hay tal milagro. El valor de uso que produce el obrero durante una hora de trabajo es una determinada cantidad de hilo. El valor de este hilo tiene su medida en 5 3/4 horas de trabajo, de las cuales 4 3/4 se encierran, sin que él tenga arte ni parte en ello, en los medios de producción consumidos hora por hora, en el algodón, la maquinaria, etc., el resto 4/4 o sea una hora, es lo que él mismo añade. Por tanto, como su salario se produce en 5 3/4 horas y el hilo producido durante una hora de hilado encierra asimismo 5 3/4 horas de trabajo, no es ninguna brujería que el producto de valor de sus 5 3/4 horas de hilado sea igual al producto de valor de una hora de hilatura. Pero, sí creéis que el obrero pierde un solo átomo de tiempo de su jornada de trabajo con la reproducción "reposición" de los valores del algodón, la maquinaria, etc., os equivocáis de medio a medio. El valor del algodón y de los husos pasa automáticamente al hilo por el mero hecho de que el trabajo del obrero convierte en hilo los usos y el algodón, por el mero hecho de hilar. Este fenómeno radica en la calidad de ese trabajo, no en su cantidad…"
Nota: Pag 141 tomo I de "el capital"
En el capítulo VIII del tomo I sección tercera del libro "El Capital", Marx aborda el tema de la jornada de trabajo.
La jornada de trabajo es la acción o actividad, medida en tiempo (horas), que una persona necesita para obtener productos, bienes y/o servicios, ya sea para su propio consumo, para cambiarla por productos equivalentes o para entregarla a otro como mercancía, a cambio de la mercancía aceptada y utilizada generalmente como dinero. En las comunidades primitivas y matriarcales, la jornada de trabajo era autónoma y necesaria, impulsada por el instinto de supervivencia y preservación de la especie, principalmente por la hembra humana para alimentar sus críos. Con la llegada del patriarcado con la esclavitud, la jornada de trabajo se convirtió en obligatoria, impuesta para satisfacer la codicia de los patriarcas esclavistas, sin límites voluntarios del esclavo.
"…En su libro The Rise of Rome (El ascenso de Roma) el historiador Anthony Everitt cita a Diodoro sobre la difícil situación de los esclavos que trabajaban en las minas, donde muchos preferían la muerte a la simple supervivencia: "Día y noche agotan sus cuerpos excavando bajo tierra, muriendo en gran número a causa de las terribles condiciones que tienen que soportar" (Everitt 330). Y citando a Diodoro, Everitt escribió que los romanos trataban a aquellos que conquistaban como "benefactores y amigos... pero una vez que controlaron prácticamente todo el mundo habitado, reafirmaron su poder mediante el terrorismo y la destrucción de las ciudades más ilustres" (345). Everitt contrasta esta nueva Roma con la de un tiempo pasado, afirmando que esta nueva brutalidad de los romanos estuvo acompañada de una corrupción en la vida pública…"
"…Diodoro también criticó el trato dado a los pobres de la ciudad que habían sido obligados a abandonar sus tierras y huir a la ciudad en busca de trabajo. Según The Storm before the Storm (La tormenta que precede a la tormenta), del historiador Mike Duncan, unos pocos se hacían ricos mientras los pobres se debilitaban debido al "peso opresivo de la pobreza, los impuestos y el servicio militar" (20). Refiriéndose al trabajo en las minas, añadió que "el trabajo era fatal, pero las ganancias astronómicas" (51). Esta Roma cambiante puede haber influido en la decisión de Diodoro de poner fin a su historia cuando lo hizo…"
https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10169/diodoro-siculo/
En el capitalismo, la jornada laboral realizada por los obreros reclutados de los esclavos liberados por las revoluciones burgueses, así como de campesinos siervos y libres afectados económicamente, fue impuesta inicialmente por los capitalistas en cantidades de horas extenuantes y en condiciones inhumanas donde eran tratados de forma inhumana sin diferenciar entre niños, mujeres o ancianos. Esto condujo a una serie de rebeliones en busca de mejores condiciones institucionalizándose la huelga como un mecanismo de presión para lograrlo. Es histórico el logro de la jornada de ocho horas en la mayoría de los países así como de otras conquistas laborales.
"…Mucho se debate en los últimos tiempos sobre si la jornada laboral de 40 horas semanales repartidas en cinco días se adecúa al estilo de vida de la sociedad actual. Lo que no deja lugar dudas es el tiempo que lleva implantada en nuestro país: más de 100 años. Los inicios de esta rutina laboral están en la que muchos definen como la huelga más exitosa hasta la fecha en la mejora de los derechos de los trabajadores. El título no es para menos: de ella salió la primera ley de Europa en fijar el máximo legal de horas de trabajo diarias en ocho, aunque para ser justos con la historia, varios siglos atrás, y también en España, ya se había realizado el primer acercamiento a la reducción de jornada mediante un decreto firmado por el mismísimo Felipe II. En febrero de 1919 tuvo lugar una huelga en Barcelona que paralizó la ciudad y la industria catalana durante 44 días y que cambió la historia del país. Se inició en la 'Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited', una eléctrica de origen anglo-canadiense que en España operaba a través de la sociedad Riegos y Fuerzas del Ebro. El nombre tan engorroso quedó reducido a 'La Canadiense', como se la conocía comúnmente en las calles. Al frente del movimiento estaba la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato en auge en aquellos años que dirigió no solo los paros sino también las repetidas acciones de insumisión civil que ayudarían a sentar las bases de la jornada laboral hoy vigente…"
https://www.youtube.com/watch?v=QbovzMFCJcE
En la jornada laboral capitalista es donde se produce la plusvalía enseñada por Marx. Es una axioma universal que la acumulación de capital en manos de los capitalistas proviene del marginamiento de los trabajadores de su derecho a participar en la propiedad de las empresas y en la distribución equitativa de sus beneficios. Marx analiza extensamente esta situación, en la cual la fuerza laboral que aporta el obrero es comprada como mercancía al precio que el capitalista disponga, coaccionando al trabajador para que acepte sus condiciones, respaldado por leyes privadas hechas a su medida y por una justicia amañada a sus intereses del estado capitalista.
"…El capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece, pues, su valor de uso durante una jornada, y con él, el derecho a hacer trabajar al obrero a su servicio durante un día. Pero, ¿qué se entiende por un día de trabajo? Menos, desde luego, de un día natural. ¿Cómo cuánto menos? El capitalista tiene sus ideas propias en punto a esta última Thule, a esta frontera necesaria de la jornada de trabajo. Como capitalista, él no es más que el capital personificado. Su alma es el alma del capital. Y el capital no tiene más que un instinto vital: el instinto de acrecentarse, de crear plusvalía, de absorber con su parte constante, los medios de producción, la mayor masa posible de trabajo excedente. El capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo durante el que el capitalista consume la fuerza de trabajo que compró. Y el obrero que emplea para sí su tiempo disponible roba al capitalista. El capitalista se acoge, pues, a la ley del cambio de mercancías. Su afán, como el de todo comprador, es sacar el mayor provecho posible del valor de uso de su mercancía. Pero, de pronto, se alza la voz del obrero, que había enmudecido en medio del tráfago del proceso de producción. La mercancía que te he vendido, dice esta voz, se distingue de la chusma de las otras mercancías en que su uso crea valor, más valor del que costó. Por eso, y no por otra cosa, fue por lo que tú la compraste. Lo que para ti es explotación de un capital, es para mí estrujamiento de energías. Para ti y para mí no rige en el mercado más ley que la del cambio de mercancías. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que se desprende de ella, sino al comprador que la adquiere. El uso de mi fuerza diaria de trabajo te pertenece, por tanto, a ti. Pero, hay algo más, y es que el precio diario de venta abonado por ella tiene que permitirme a mi reproducirla diariamente, para poder venderla de nuevo. Prescindiendo del desgaste natural que lleva consigo la vejez, etc., yo, obrero, tengo que levantarme mañana en condiciones de poder trabajar en el mismo estado normal de fuerza, salud y diligencia que hoy. Tú me predicas a todas horas el evangelio del "ahorro" y la "abstención". Perfectamente. De aquí en adelante, voy a administrar mi única riqueza, la fuerza de trabajo, como un hombre ahorrativo, absteniéndome de toda necia disipación. En lo sucesivo, me limitaré a poner en movimiento, en acción, la cantidad de energía estrictamente necesaria para no rebasar su duración normal y su desarrollo sano. Alargando desmedidamente la jornada de trabajo, puedes arrancarme en un solo día una cantidad de energía superior a la que yo alcanzo a reponer en tres. Por este camino, lo que tú ganas en trabajo lo pierdo yo en sustancia energética. Una cosa es usar mí fuerza de trabajo y otra muy distinta desfalcarla. Calculando que el período normal de vida de un obrero medio que trabaje racionalmente es de 30 años, tendremos que el valor de mí fuerza de trabajo, que tú me abonas un día con otro, representa 1/365x30 o sea 1/10950 de 365 X 30 su valor total. Pero si dejo que la consumas en 10 años y me abones 1/10950 en vez de 1/3650 de su valor total, resultará que sólo me pagas 1/3 de su valor diario, robándome, por tanto 2/3 diario del valor de mi mercancía. Es como si me pagases la fuerza de trabajo de un día, empleando la de tres. Y esto va contra nuestro contrato y contra la ley del cambio de mercancías. Por eso exijo una jornada de trabajo de duración normal, y, al hacerlo, sé que no tengo que apelar a tu corazón, pues en materia de dinero los sentimientos salen sobrando. Podrás ser un ciudadano modelo, pertenecer acaso a la Liga de protección de los animales y hasta vivir en olor de santidad, pero ese objeto a quien representas frente a mí no encierra en su pecho un corazón. Lo que parece palpitar en él son los latidos del mío. Exijo, pues, la jornada normal de trabajo, y, al hacerlo, no hago más que exigir el valor de mi mercancía, como todo vendedor. Como se ve, fuera de límites muy elásticos, la mercancía del cambio de mercancías no traza directamente un límite a la jornada de trabajo, ni, por tanto, a la plusvalía. Pugnando por alargar todo lo posible la jornada de trabajo, llegando incluso, si puede, a convertir una jornada de trabajo en dos, el capitalista afirma sus derechos de comprador. De otra parte, el carácter específico de la mercancía vendida entraña un límite opuesto a su consumo por el comprador, y al luchar por reducir a una determinada magnitud normal la jornada de trabajo, el obrero reivindica sus derechos de vendedor. Nos encontramos, pues, ante una antinomia, ante dos derechos encontrados, sancionados y acuñados ambos por la ley que rige el cambio de mercancías. Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza. Por eso, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada de trabajo se nos revela como una lucha que se libra en torno a los límites de la jornada; lucha ventilada entre el capitalista universal, o sea, la clase capitalista, de un lado, y de otro el obrero universal, o sea, la clase obrera…"
Nota: Pag 146 tomo I de "el capital"
En los capítulos IX (seccion tercera) y X (seccion cuarta) del tomo I del libro "El Capital", Marx se refiere a la cuota y masa de plusvalía así como al concepto de plusvalía relativa. La plusvalía absoluta se basa en la explotación laboral al extender el tiempo de trabajo sin una compensación adicional. La plusvalía relativa se basa a través del desarrollo tecnológico y la automatización de los procesos productivos con eficiencia y productividad. El valor del salario medio de un día se determina por lo que el obrero necesita para vivir, trabajar y perpetuarse. El precio del trabajo se determina siempre por el precio medio de los medios de vida necesarios. Los capitalista buscan perfeccionar los procesos productivos mejorando su maquinaria para producir más mercancías en menor tiempo a mas bajo costo, contratando menos obreros.
Descubre tres leyes que surgen de la relación de producción entre el capitalista y los obreros en cuanto a la plusvalía generada, utilizando cálculos y estadísticas matemáticas.
"…la masa de plusvalía producida es igual a la magnitud del capital variable desembolsado multiplicado por la cuota de plusvalía, o lo que es lo mismo, se determina por la relación compleja entre el número de las fuerzas de trabajo explotadas simultáneamente por el mismo capitalista y el grado de explotación de cada fuerza d trabajo de por sí…"
"…El límite absoluto de la jornada media de trabajo, que es siempre, por naturaleza, inferior a 24 horas, opone un límite absoluto a la posibilidad de compensar la disminución del capital variable aumentando la cuota o el número menor de obreros explotados aumentando el grado de explotación de la fuerza de trabajo…"
"…la masa de plusvalía producida está determinada por los dos factores: cuota de plusvalía y magnitud del capital variable desembolsado. Dados la cuota de plusvalía o grado de explotación de la fuerza de trabajo y el valor de ésta o la magnitud del tiempo de trabajo necesario, es evidente que cuanto mayor sea el capital variable tanto mayor será también la masa del valor y la plusvalía producidos…"
Los capitalistas al apropiarse del capital social mundial y con él, del liderazgo del poder social, invierten en contratar científicos en todas las áreas del conocimiento buscando mejorar continuamente los procesos productivos y el descubrimiento de nuevos productos para comercializarlos como mercancías y obtener mas ganancias, aumentando constantemente su capital mientras el trabajador obtiene un salario mínimo promedio constante tendiente a perder capacidad de compra por factores económicos del mercado. El capital constante es el que invierten en maquinaria, equipo, herramientas y desarrollo tecnológico, mientras el capital variable es el que invierten en el salario de los trabajadores y en la compra de materias primas. El capital constante permanece con su valor original produzca la cantidad de mercancías que sean, mientras el capital variable esta ligado a la cantidad de mercancías elaboradas.
"…Por eso es afán inmanente y tendencia constante del capital reforzar la productividad del trabajo, para de este modo abaratar las mercancías, y con ellas los obreros. Al capitalista que la produce le tiene sin cuidado, de suyo, el valor absoluto que la mercancía tenga. A él sólo le interesa la plusvalía que encierra y que puede realizar en el mercado. La realización de la plusvalía incluye ya por si misma la reposición del valor que se desembolsó. El hecho de que la plusvalía relativa aumente en razón directa al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, mientras que el valor de las mercancías disminuye en razón inversa a este desarrollo, siendo, por tanto, el mismo proceso que abarata las mercancías el que hace aumentar la plusvalía contenida en ellas, nos aclara el misterio de que el capitalista, a quien sólo interesa la producción de valor de cambio, tienda constantemente a reducir el valor de cambio de sus mercancías, contradicción con la que uno de los fundadores de la Economía política, Quesnay, torturaba a sus adversarios, sin lograr obtener de ellos una contestación: "Reconocéis –dice Quesnay– que cuanto más se ahorra en los gastos o en los trabajos gravosos para la fabricación de productos industriales, sin detrimento de la producción, más ventajoso resulta este ahorro puesto que reduce el precio de los artículos fabricados. Y, a pesar de ello, seguís creyendo que la producción de la riqueza, que tiene su fuente en los trabajos de los industriales, consiste en aumentar el valor de cambio de sus productos." Como se ve, en la producción capitalista, la economía del trabajo mediante el desarrollo de su fuerza productiva no persigue como finalidad, ni mucho menos, acortar la jornada de trabajo. Tiende simplemente a acortar el tiempo de trabajo necesario para la producción de una determinada cantidad de mercancías. El hecho de que un obrero, al aumentar la fuerza productiva de su trabajo, pueda producir en una hora, supongamos, diez veces más mercancías que antes, necesitando por tanto diez veces menos tiempo de trabajo para la fabricación de cada ejemplar de esta mercancía, no es, ni mucho menos, obstáculo para que continúe trabajando 12 horas, como hasta allí, aunque en las 12 horas produzca 1,200 piezas en vez de 120, que producía antes. Y hasta puede ocurrir que su jornada, lejos de disminuir, se alargue, haciéndole trabajar 14 horas para producir 1,400 piezas, etc. No debemos, pues, asombrarnos sí, en economistas del corte de un MacCulloch, de un Ure, de un Senior y tutti quanti, leemos en una página que el obrero debe gratitud al capital por desarrollar las fuerzas productivas, ya que de este modo se reduce el tiempo de trabajo necesario, y en la página siguiente que le debe dar las gracias por hacerle trabajar 15 horas en lugar de 10. En la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo tiene como finalidad acortar la parte de la jornada durante la que el obrero trabaja para sí mismo, con el fin de alargar de este modo la otra parte de la jornada, durante la cual tiene que trabajar gratis para el capitalista. Al examinar los diversos métodos de producción de la plusvalía relativa, que pasamos a estudiar, veremos hasta qué punto puede alcanzarse este resultado sin necesidad de abaratar las mercancías…"
Nota: Pag 195 tomo I de "el capital"
En el capítulo XI del tomo I sección cuarta del libro "El Capital", Marx escribe sobre la cooperación, refiriéndose al régimen de cooperación capitalista que se inicia en la manufactura donde el capitalista reúne trabajadores artesanos de distintos oficios independientes en un solo taller, convirtiéndose en un sistema de division del trabajo bajo la producción de la gran industria, perdiendo su calidad de artesanos para ser obreros especializados en determinadas funciones dentro del proceso productivo a gran escala. En la antigüedad la cooperación simple era la forma de realizar procesos de trabajo productivos en los pueblos de cazadores, o en la agricultura de las comunidades, basadas en la propiedad colectiva sobre las condiciones de producción. La aplicación esporádica de la cooperación a gran escala en la edad media bajo las condiciones de servidumbre y esclavitud, levantaron gigantescos monumentos en los imperios de la época. El capitalismo presupone por el contrario, la existencia de obreros libres y asalariados que venden su fuerza de trabajo al capital.
"…La forma del trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos, pero enlazados se llama cooperación. Del mismo modo que la fuerza de ataque de un escuadrón de caballería o la fuerza de resistencia de un regimiento de infantería difieren sustancialmente de la suma de fuerzas de ataque y resistencia desplegadas por cada soldado, la suma mecánica de fuerzas de los diversos obreros es algo sustancialmente distinto de la potencia social de fuerzas que desarrollan muchos brazos coordinados simultáneamente en la misma operación indivisa: levantar un peso, hacer girar una manivela, retirar un obstáculo del camino, etc.4 En estos casos, el fruto del trabajo combinado no podría alcanzarse por el trabajo individual, o sólo podría alcanzarse en un plazo de tiempo mucho más largo o en una escala diminuta. La cooperación no tiende solamente a potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza productiva nueva, con la necesaria característica de fuerza de masa. Aparte de la nueva potencia de fuerza que brota de la fusión de muchas energías en una, el simple contacto social engendra en la mayoría de los trabajos productivos una emulación y una excitación especial de los espíritus vitales, que exaltan la capacidad individual de rendimiento de cada obrero, razón por la cual doce personas reunidas rinden en una jornada simultánea de trabajo de 144 horas un producto total muy superior al que esos mismos 12 obreros rendirían trabajando aisladamente durante 12 horas o al que rendiría un obrero que trabajase 12 días seguidos. La razón de esto reside en que el hombre es, por naturaleza, sí no un animal político, como entiende Aristóteles, por lo menos un animal social. Aunque los muchos obreros congregados ejecutan simultáneamente el mismo trabajo o un trabajo de la misma clase, puede ocurrir que los trabajos individuales de los distintos obreros, considerados como partes del trabajo colectivo, representen diversas fases del proceso de trabajo, fases que el objeto elaborado recorrerá más rápidamente gracias a la cooperación. Así, por ejemplo, cuando los peones albañiles forman una cadena de manos para subir los ladrillos desde el suelo hasta lo alto del andamio, cada peón realiza el mismo trabajo y, sin embargo, estos trabajos forman otras tantas partes continuas de una operación total, otras tantas fases que cada ladrillo tiene que recorrer en el proceso de trabajo y por medio de las cuales las 24 manos del obrero colectivo, suponiendo que sean 24, lo expiden a lo alto del andamio mucho más rápidamente de lo que lo harían las dos manos de un solo obrero, que tuviese que subir y bajar al andamio cada vez. El objeto sobre que recae el trabajo recorre el mismo trecho en un espacio de tiempo menor. También se combina el trabajo cuando, por ejemplo, se aborda por varios flancos a la vez la construcción de un edificio, aunque los obreros que cooperan realicen el mismo trabajo o un trabajo de la misma clase. Una jornada combinada de trabajo de 144 horas que ataque el objeto sobre que se trabaja por varias partes dentro del espacio, ya que el obrero combinado o el obrero colectivo tiene ojos y manos por delante y por detrás y posee, hasta cierto punto, el don de la ubicuidad, hace que el producto colectivo avance más rápidamente de lo que avanzaría en 12 jornadas de trabajo de 12 horas de obreros más o menos aislados, obligados a trabajar en un solo lugar. En el mismo tiempo, irán perfilándose varias partes locales del producto. Insistimos en que los obreros que en gran número se completan los unos a los otros, realicen el mismo trabajo, o un trabajo análogo, porque esta forma de trabajo colectivo, que es la más sencilla, desempeña también un papel importante en las modalidades más complejas de la cooperación. En los casos en que se trata de procesos de trabajo complejos, la simple existencia de una masa de obreros coordinados permite distribuir entre diversos brazos y, por tanto, ejecutar simultáneamente las diversas operaciones, acortándose con ello el tiempo de trabajo necesario para la fabricación del producto total…"
Nota: Pag 199 tomo I de "el capital"
En el capítulo XII del tomo I sección cuarta del libro "El Capital", Marx escribe sobre la division del trabajo y manufactura, doble origen de la manufactura. El capitalismo se manifiesta inicialmente en la manufactura, la cual consiste en reunir en un solo taller bajo el mando del capitalista, a los artesanos de diversos oficios independientes, por cuyas manos tiene que pasar el producto hasta su terminación, asignándoles a cada uno parte del proceso que tenga relación con su oficio y conocimiento. Con el tiempo esto origina la division del trabajo en una etapa superior de la producción capitalista. También la manufactura puede darse en la manufactura que reunidos por el mismo capitalista los artesanos realizan todo el proceso productivo asistido por oficiales contratados por el capitalista. Hace lo mismo que hacia en su propio taller, pero ahora convertido en obrero dependiente del capitalista. Con el desarrollo tecnológico de las maquinas, los equipos, las herramientas, y con ellos el proceso productivo que requiere nuevos conocimientos, los obreros pierden su identidad de artesanos o conocedores de la forma de producir bienes y servicios, para convertirse en piezas funcionales dentro de la gran industria capitalista. Ahora los técnicos y administradores les indican y enseñan sus funciones en periodos de capacitación. No solo son marginados del capital social sino de la participación en la propiedad de las empresas y en la distribución de sus utilidades o ganancias. Solo reciben lo necesario para subsistir en las condiciones que los capitalista designen. Solo la lucha sindical ha logrado mejores condiciones de vida actualmente en algunos pocos países, mientras en la mayoría se siguen presentando condiciones laborales injustas socialmente. La division del trabajo dentro de las empresas se proyecta a una division del trabajo dentro de la sociedad, la separación del campo de la ciudad, la especialización de unos países en la agricultura y las materias primas para las fabricas de las grandes urbes industriales. Países ricos y países pobres. Capitalistas financieros, capitalista industriales, capitalistas comerciantes. La diferenciación social de las clases, descansa sobre la division de las empresas entre capitalistas, sus empleados que le colaboran y los obreros. Así, los capitalistas es la clase burguesa, los empleados clase media o pequeña burguesa y los trabajadores la clase proletaria.
"…La economía política, que no aparece como verdadera ciencia hasta el período de la manufactura, no acierta a enfocar la división social del trabajo más que desde el punto de vista de las división manufacturera del trabajo como un medio para producir con la misma cantidad de trabajo más mercancías, con el consiguiente abaratamiento de éstas y, por tanto, una mayor celeridad en la acumulación del capital. Esta acentuación de la cantidad y del valor de cambio contrasta de un modo notable con la posición mantenida por los autores de la Antigüedad clásica, quienes insistían exclusivamente en la calidad y en el valor de uso. La diferenciación entre las ramas de producción social hace que las mercancías se fabriquen mejor; los diversos instintos y talentos de los hombres buscan campo apropiado para desenvolverse, y, sin restringirse es imposible hacer nunca nada importante. Por tanto, la división del trabajo perfecciona el producto y el productor. Y sí a veces se apunta también al incremento del volumen de productos, es aludiendo siempre a la mayor abundancia de valores de uso. No habla para nada del valor de cambio, del abaratamiento de las mercancías. Este punto de vista del valor de uso es el que impera tanto en Platón, para quien la división del trabajo constituye la base sobre que descansa la diferenciación social de las clases, como en Jenofonte58 que, con su instinto burgués característico, se va acercando ya a la división del trabajo dentro del taller. La República de Platón, en lo que se refiere a la división del trabajo, como principio normativo del Estado, no es más que la idealización ateniense del régimen egipcio de castas; para algunos autores contemporáneos de Platón, como, por ejemplo, Isócrates. Egipto era el país industrial modelo, rango que todavía le atribuían los griegos en la época del Imperio romano. Durante el verdadero período de la manufactura, o sea, el período en que ésta se erige en forma predominante del régimen capitalista de producción, tropieza con toda una serie de obstáculos que se oponen a la plena realización de sus tendencias. Como veíamos, la manufactura, además de implantar una organización jerárquica entre los obreros, establece una división simple entre obreros expertos e inexpertos; pues bien, a pesar de esto, la cifra de los segundos queda notablemente contrarrestada por la influencia predominante de los primeros. La manufactura adapta las operaciones especiales al diverso grado de madurez, fuerza y desarrollo de su órgano vivo de trabajo, viéndose por tanto impulsada a la explotación productiva de la mujer y del niño. No obstante, esta tendencia choca, en general, con los hábitos y la resistencia de los obreros varones. La descomposición de las faenas manuales reduce los gastos de formación, y por tanto el valor de los obreros no obstante, los trabajos de detalle más difíciles exigen una época más larga de aprendizaje, que los obreros defienden celosamente aun en aquellos casos en que es inútil. Así por ejemplo, en Inglaterra las laws of apprenticeship, con sus siete años de aprendizaje, se mantienen en vigor íntegramente hasta fines del periodo manufacturero, hasta que la gran industria viene a arrinconarlas. Como la pericia manual del operario es la base de la manufactura y el mecanismo total que en ella funciona no posee un esqueleto objetivo independiente de los propios obreros, el capital tiene que luchar constantemente con la insubordinación de los asalariados…"
Nota: Pag 216 tomo I de "el capital"
En el capítulo XIII del tomo I sección cuarta del libro "El Capital", Marx se refiere a la maquinaria y gran industria, comenzando con su desarrollo histórico, de una manera extensa llena de detalles y ejemplos ilustrativos. La revolución industrial y posteriores inventos tecnológicos, técnicos y científicos aplicados a la producción capitalista, no se realizaron para facilitar el trabajo de los obreros y mejorar sus condiciones de salud y vida. Fueron creados para aumentar sus ganancias aumentando la productividad, es decir incrementado la plusvalía, en detrimento de la salud mental y física de los obreros al aumentar el grado de su explotación, disminuyendo su salario real comparado con el aumento del capital generado por ellos en manos de los capitalistas.
La capacidad del capitalista para hacer y orientar la economía, radica en el monopolio y control del capital social apropiado y acaparado en su sistema bancario internacional como motor de la inversión financiera capitalista, actuando en concordancia con los capitalistas industriales que producen las mercancías acumuladas en sus bodegas empresariales, con los capitalistas comerciantes con mercancías acaparadas en sus locales y almacenes que las distribuyen, soportados por el estado capitalista creado por constituciones y leyes que protegen y favorecen sus intereses y una justicia antisocial amañada en su defensa a toda costa con un aparato militar terrorista. Tienen la capacidad de reclutar miles de científicos, tecnólogos, técnicos y profesionales de todas las áreas, con quienes han llevado adelante la supremacía del capitalismo aumentando su productividad para llegar al mundo entero, no solo con sus mercancías, sino con una cultura supuestamente civilizadora creada en contra de las culturas de los países y pueblos del orbe, a través de sus medios de comunicación que difunden sus ideas con publicidad subliminal alienante.
"…¿Realmente eliges lo que consumes… o solo sigues el guion que te escribieron? Theodor Adorno, uno de los grandes pensadores del siglo XX, desentrañó los mecanismos invisibles de la industria cultural y reveló cómo el entretenimiento masivo no solo nos distrae, sino que también moldea nuestros deseos, decisiones y hasta nuestra libertad. En este video exploramos su teoría con ejemplos actuales: streaming, redes sociales, algoritmos, cultura pop y el impacto psicológico del consumo masivo. Desde Netflix hasta TikTok, el entretenimiento parece inofensivo… pero Adorno lo veía como una herramienta de control social, disfrazada de ocio. ¿Cómo influye esto en tu desarrollo personal, tu salud mental o incluso en la política global?..."
https://www.youtube.com/watch?v=U6Te9MnDxm0
"…Spinoza DEMUESTRA que la BIBLIA NO es PALABRA DIVINA sino POLÍTICA En este video exploramos cómo Baruch Spinoza, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, argumenta que la Biblia no es la palabra divina, sino un documento con un profundo propósito político. A través de un análisis de sus obras, especialmente el Tratado Teológico-Político, desentrañamos cómo Spinoza separa la autoridad de la religión de los intereses teocráticos, revelando que los textos sagrados fueron utilizados para consolidar el poder político de la época. Descubre cómo Spinoza desmonta la idea tradicional de la revelación divina, proponiendo una lectura racional y crítica de la Biblia. Si te interesan la filosofía, la historia de las religiones, o quieres entender cómo la crítica filosófica puede transformar nuestra visión de los textos sagrados, este video es para ti…"
https://www.youtube.com/watch?v=b6dKvn7_QxA
"…Desarrollo histórico de las máquinas. En sus Principios de Economía política, dice John Stuart Mill: "Cabría preguntarse si todos los inventos mecánicos aplicados hasta el presente han facilitado en algo los esfuerzos cotidianos de algún hombre." Pero la maquinaria empleada por el capitalismo no persigue ni mucho menos, semejante objetivo. Su finalidad, como la de todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, es simplemente rasar las mercancías y acortar la parte de la jornada en que el obrero necesita trabajar para sí, y, de ese modo, alargar la parte de la jornada que entrega gratis al capitalista. Es, sencillamente, un medio para la producción de plusvalía. En la manufactura, la revolución operada en el régimen de producción tiene como punto de partida la fuerza de trabajo; en la gran industria, el instrumento de trabajo. Hemos de investigar, por tanto, qué es lo que convierte al instrumento de trabajo de herramienta en máquina y en qué se distingue ésta del instrumento que maneja el artesano. Se trata de encontrar los grandes rasgos, las características generales, pues en la historia de la sociedad ocurre como en la historia de la tierra, donde las épocas no se hallan separadas las unas de las otras por fronteras abstractas y rigurosas…"
Nota: Pag 225 tomo I de "el capital"
"…Transferencia de valor de la maquinaria al producto. Como hemos visto, las fuerzas productivas que brotan de la cooperación y de la división del trabajo no le cuestan nada al capital. Son fuerzas naturales del trabajo social. Tampoco cuestan nada las fuerzas naturales de que se apropia para los procesos productivos: el vapor, el agua, etc. Pero, así como necesita un pulmón para respirar, el hombre, para poder consumir productivamente las fuerzas de la naturaleza, necesita también algún artefacto "hecho por su mano". Para utilizar la fuerza motriz del agua se necesita una rueda hidráulica, para emplear la elasticidad del vapor una máquina de vapor, etc. Y lo mismo que con las fuerzas naturales, acontece con la ciencia. Una vez descubierta, la ley sobre las desviaciones de la aguja magnética dentro del radio de acción de una corriente eléctrica o la de la producción del fenómeno del magnetismo en el hierro circundado de una corriente de electricidad, no cuesta un céntimo. Pero, para explotar estas leyes al servicio de la telegrafía, etc., hace falta un aparato complicado y costosísimo. La máquina no desplaza, como veíamos, a la herramienta. Esta, creciendo y multiplicándose, se convierte de instrumento diminuto del organismo humano en instrumento de un mecanismo creado por el hombre. En vez de hacer trabajar al obrero con su herramienta, el capital le hace trabajar ahora con una máquina que maneja ella misma su instrumental. Por tanto, a primera vista es evidente que la gran industria, incorporando al proceso de producción las enormes fuerzas de la naturaleza y las ciencias naturales, tiene que reforzar extraordinariamente la productividad del trabajo, lo que ya no es tan evidente, ni mucho menos, es que esta fuerza productiva reforzada se logre a costa de una intensificación redoblada de trabajo por la otra parte. La maquinaria, como todo lo que forma parte del capital constante, no crea valor, se limita a transferir el valor que ella encierra al producto que contribuye a fabricar. En la medida en que representan un valor propio y en que, por tanto. lo transfieren al producto, las máquinas forman parte integrante del valor del mismo. Lejos de abaratarlo, lo que hacen es encarecerlo en proporción a su propio valor. Y es indiscutible que, comparadas con los instrumentos de trabajo de la industria manufacturera y manual, la máquina y la maquinaria sistemáticamente desarrollada, instrumento de trabajo característico de la gran industria, aumentan de valor en proporciones extraordinarias…"
Nota: Pag 230 tomo I de "el capital"
"…La fábrica. Hemos estudiado, al comenzar este capítulo, el cuerpo de la fábrica, el organismo del sistema maquinista. Vimos después cómo la maquinaria amplía el material humano de explotación del capital mediante la apropiación del trabajo de la mujer y del niño: cómo confisca la vida entera del obrero, al alargar en proporciones desmedidas la jornada de trabajo, y cómo sus progresos, que permiten fabricar una masa gigantesca de productos en un período cada vez menor, acaban convirtiéndose en un medio sistemático para movilizar más trabajo en cada momento o explotar la fuerza de trabajo de un modo cada vez más intensivo. Pasemos a estudiar ahora la totalidad de la fábrica tomando ésta en su manifestación más perfecta. El Dr. Ure, el Píndaro de la fábrica automática, la define, de una parte, como la "cooperación de diversas clases de obreros, adultos y no adultos, que vigilan con destreza y celo un sistema de maquinaria productiva, accionado ininterrumpidamente por una fuerza central (el motor primario)", y de otra parte, como "un gigantesco autómata, formado por innumerables órganos mecánicos, dotados de conciencia propia, que actúan de mutuo acuerdo y sin interrupción para producir el mismo objeto, hallándose supeditados todos ellos a una fuerza motriz, que se mueve por su propio impulso". Estas dos definiciones no son idénticas, ni mucho menos. En la primera aparece como sujeto activo el obrero total combinado, el cuerpo social del trabajo, y el autómata mecánico como objeto; en la segunda el autómata es el sujeto, y los obreros simples son órganos conscientes equiparados a los órganos inconscientes de aquél y supeditados con ellos a la fuerza motriz central. La primera definición es aplicable a todo empleo de maquinaria en gran escala; la segunda caracteriza su empleo capitalista, y, por tanto, el sistema fabril moderno. Por eso Ure gusta también de definir la máquina central, de donde arranca todo el movimiento, no ya como un autómata, sino como un autócrata. "En estos grandes talleres, la fuerza bienhechora del vapor congrega en torno suyo a miríadas de súbditos."…"
Nota: Pag 242 tomo I de "el capital"
"…La gran industria y la agricultura. No podemos estudiar todavía aquí la revolución que la gran industria provoca en la agricultura y en las condiciones sociales de sus agentes de producción. Por el momento, nos limitaremos a apuntar brevemente algunos de los resultados, que podemos dar ya por descontados. Sí en la agricultura el empleo de la maquinaria está, en gran parte, exento de los perjuicios físicos que infiere al obrero fabril, las máquinas agrícolas actúan de un modo todavía más intensivo y sin chocar, de rechazo, con la "eliminación" de obreros. Así, por ejemplo, en los condados de Cambridge y Suffolk el área del suelo cultivado se ha extendido considerablemente durante los últimos veinte años, mientras que durante este mismo período la población rural disminuye, no sólo en términos relativos, sino también en términos absolutos. En los EE.UU. de América, la maquinaria agrícola se limita, por el momento, a sustituir virtualmente a los obreros; es decir, permite al productor cultivar una superficie mayor, pero sin desalojar de un modo efectivo a los obreros empleados. En Inglaterra y Gales, el número de personas ocupadas en 1861 en la fabrícaci6n de máquinas agrícolas era de 1,034; en cambio, la cifra de los obreros agrícolas que trabajaban en las máquinas de vapor y de labor sólo era de 1,205. En la órbita de la agricultura es donde la gran industria tiene una eficacia más revolucionaría, puesto que destruye el reducto de la sociedad antigua, el "campesino", sustituyéndolo por el obrero asalariado. De este modo, las necesidades de transformación y los antagonismos del campo se nivelan con los de la ciudad. La explotación rutinaria e irracional es sustituida por la aplicación tecnológica y consciente de la ciencia. La ruptura del primitivo vínculo familiar entre la agricultura y la manufactura, que rodeaba las manifestaciones incipientes de ambas, se consuma con el régimen capitalista de producción. Pero, al mismo tiempo, este régimen crea las condiciones materiales para una nueva y más alta síntesis o coordinación de la agricultura y la industria, sobre la base de sus formas desarrolladas en un sentido antagónico. Al crecer de un modo incesante el predominio de la población urbana, aglutinada por ella en grandes centros, la producción capitalista acumula, de una parte, la fuerza histórica motriz de la sociedad, mientras que de otra parte perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra; es decir, el retorno a la tierra de los elementos de ésta consumidos por el hombre en forma de alimento y de vestido, que constituye la condición natural eterna sobre que descansa la fecundidad permanente del suelo. Al mismo tiempo, destruye la salud física de los obreros. A la vez que, destruyendo las bases primitivas y naturales de aquel metabolismo, obliga a restaurarlo sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una forma adecuada al pleno desarrollo del hombre. En la agricultura, al igual que en la manufactura, la transformación capitalista del proceso de producción es a la vez el martirio del productor, en que el instrumento de trabajo se enfrenta con el obrero como instrumento de sojuzgamiento, de explotación y de miseria, y la combinación social de los procesos de trabajo como opresión organizada de su vitalidad, de su libertad y de su independencia individual…"
Nota: Pag 275 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=DLVlXMj-Z3M
En el capítulo XIV del tomo I sección quinta del libro "El Capital", Marx analiza la producción de la plusvalía absoluta y relativa. El capitalismo se reconoce por la apropiación del capital social realizada por un grupo de personas de forma antisocial, para invertirlo en la economía basada en relaciones de producción que supeditan el trabajo al capital. Los obreros proveniente de los esclavos y campesinos siervos, se ven obligados, coaccionados a trabajar para los capitalistas provenientes de la actividad comercial y financiera, apoyados por los estados y sus leyes capitalistas y monárquicos, con el único fin de producir plusvalía que aumente cada vez mas las ganancias de estos. La producción de plusvalía se obtiene en el proceso productivo aumentando la jornada laboral, disminuyendo el ingreso del obrero, no solo disminuyendo su salario sino encareciendo los productos necesarios para su subsistencia manipulando los precios y segmentando el mercado por la calidad de estos. La calidad mas baja para los trabajadores, la mejor calidad para los capitalistas y sus empleados administrativos y profesionales tecnológicos.
El objetivo del capitalismo no es mejorar las condiciones de vida de la humanidad sino la de perpetuar el dominio absoluto de los capitalista sobre la humanidad. Someterla a su proyecto de ingeniería social. El hecho que el capitalista explote de modo absoluto o relativo a los trabajadores, no altera para nada su condición de esclavitud asalariada.
"…De otra parte, el concepto de trabajo productivo se restringe. La producción capitalista no es ya producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de plusvalía. El obrero no produce para sí mismo, sino para el capital. Por eso, ahora, no basta con que produzca en términos generales, sino que ha de producir concretamente plusvalía. Dentro del capitalismo, sólo es productivo el obrero que produce plusvalía para el capitalista o que trabaja por hacer rentable el capital. Si se nos permite poner un ejemplo ajeno a la órbita de la producción material, diremos que un maestro de escuela es obrero productivo sí, además de moldear las cabezas de los niños, moldea su propio trabajo para enriquecer al patrono. El hecho de que éste invierta su capital en una fábrica de enseñanza en vez de invertirlo en una fábrica de salchichas, no altera en lo más mínimo los términos del problema. Por tanto, el concepto del trabajo productivo no entraña simplemente una relación entre la actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y el producto de su trabajo, sino que lleva además implícita una relación específicamente social e históricamente dada de producción, que convierte al obrero en instrumento directo de valorización del capital. Por eso el ser obrero productivo no es precisamente una dicha, sino una desgracia. En el libro cuarto de esta obra, en el que estudiaremos la historia de la teoría, veremos más de cerca que la economía política clásica ha considerado siempre la producción de plusvalía como característica fundamental y decisiva del obrero productivo. Por eso su definición del obrero productivo cambia al cambiar sus ideas acerca del carácter de la plusvalía. He ahí por qué los fisiócratas entendían que sólo era productivo el trabajo agrícola, porque a su juicio sólo este trabajo creaba plusvalía. Para los fisiócratas sólo existía plusvalía en la forma de renta de la tierra. La producción de plusvalía absoluta se consigue prolongando la jornada de trabajo más allá del punto en que el obrero se limita a producir un equivalente del valor de su fuerza de trabajo y haciendo que este plustrabajo se lo apropie el capital. La producción de plusvalía absoluta es la base general sobre que descansa el sistema capitalista y el punto de arranque para la producción de plusvalía relativa. En ésta, la jornada de trabajo aparece desdoblada de antemano en dos segmentos: trabajo necesario y trabajo excedente. Para prolongar el segundo se acorta el primero mediante una serie de métodos, con ayuda de los cuales se consigue producir en menos tiempo el equivalente del salario. La producción de plusvalía absoluta gira toda ella en torno a la duración de la jornada de trabajo: la producción de plusvalía relativa revoluciona desde los cimientos hasta el remate los procesos técnicos del trabajo y las agrupaciones sociales. La producción de plusvalía relativa supone, pues, un régimen de producción específicamente capitalista, que sólo puede nacer y desarrollarse con sus métodos, sus medios y sus condiciones, por un proceso natural espontáneo, a base de la supeditación formal del trabajo al capital. Esta supeditación formal es sustituida por la supeditación real del obrero al capitalista.
Nota: Pag 305 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=W-8Sr_KXkL8
En los capítulos XV y XVI del tomo I sección quinta del libro "El Capital", Marx detalla el cambio de magnitudes del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía, diversas formulas para expresar la cuota de plusvalía. Partiendo de la premisa de los capitalista en la cual el contrato de trabajo es una acción de acuerdo voluntario entre el capital y el trabajo, en la cual ambos salen beneficiados, se puede argumentar como premisa también, que en el contrato de trabajo, el trabajador se ve condicionado al capitalista por su situación desfavorable dentro del orden, organización o sistema social impuesto por el capitalismo. La relación entre las variables económicas tal como la plusvalía, el capital variable, el valor de la fuerza de trabajo, el trabajo excedente, la jornada de trabajo, el valor del producto, el producto total, el trabajo necesario, el trabajo retribuido, el trabajo no retribuido, son utilizados por Marx como factores de calculo de la cuota de plusvalía, o parte del trabajo no remunerado, con la cual los capitalistas incrementan constantemente su capital privado que incrementa el capital apropiado para si del capital social. Se puede concluir que dentro del capitalismo los trabajadores jamás podrán ser propietarios de su propia fuerza de trabajo para utilizarla en su beneficio compartido dentro de proyectos empresariales democráticos, equitativos, solidarios, con otros trabajadores en las distintas áreas, beneficiando a la población en general de su país y de otros países en comercio internacional de cooperación. Es necesario crear un sistema social que permita la democracia integral desde la economía, hasta la política, lo jurídico legal y legítimo, la libertad individual y colectiva dentro de un pensamiento ideológico solidario y altruista.
"…El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de vida consuetudinariamente necesarios para el sustento del obrero medio. Aunque su forma puede variar, la masa de estos medios de vida debe considerarse, dentro de una época y de una sociedad determinadas, como un factor dado, y por tanto como una magnitud constante. Lo que cambia es el valor de la masa. En la determinación del valor de la fuerza de trabajo entran, además, otros dos factores. Uno es su costo de desarrollo, que varía con el régimen de producción; otro, su diferencia de naturaleza, según que se trate de trabajo masculino o femenino, maduro o incipiente. El consumo de estas diversas fuerzas de trabajo, condicionado a su vez por el régimen de producción, determina grandes diferencias en el costo de reproducción de la familia obrera y en el valor del obrero varón adulto. Sin embargo, ambos factores quedan descartados de nuestra investigación. Aquí, damos por supuesto: 1° que las mercancías se venden por su valor; 2° que el precio de la fuerza de trabajo, aunque a veces exceda de su valor, no es nunca inferior a él. Sentado esto, veíamos que las magnitudes relativas del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía dependían de tres circunstancias: 1° de la duración de la jornada de trabajo o magnitud extensiva del trabajo; 2° de la intensidad normal de trabajo o magnitud intensiva de éste, o sea, inversión de una determinada cantidad de trabajo en un determinado espacio de tiempo; 3°, por último, de la fuerza productiva del trabajo, puesto que, según el grado de desarrollo de las condiciones de producción, la misma cantidad de trabajo puede dar por resultado en el mismo espacio de tiempo una cantidad mayor o menor de productos. Caben, evidentemente, combinaciones muy diversas, según que de estos tres factores permanezcan uno constante y dos variables, dos constantes y uno variable o los tres varíen al mismo tiempo. Además, hay que tener en cuenta que la magnitud y el sentido de las variaciones, en los factores variables, pueden ser muy distintos, lo que contribuye a multiplicar el número de combinaciones. Aquí, nos limitaremos a exponer las fundamentales…"
Nota: Pag 311 tomo I de "el capital"
"…La intensidad creciente del trabajo supone un despliegue mayor de trabajo dentro del mismo espacio de tiempo. Por consiguiente, una jornada de trabajo más intensiva se traduce en una cantidad mayor de producto que una jornada menos intensiva del mismo número de horas. Cierto es que al aumentar la fuerza productiva, la misma jornada de trabajo suministra una cantidad mayor de productos. Pero en este caso baja el valor de cada producto, puesto que supone menos trabajo que antes; en cambio, en el primer caso aquel valor permanece invariable, ya que el producto sigue costando el mismo trabajo. Aquí, crece el número de productos sin que su precio disminuya. Y con su número, crece la suma de sus precios, mientras que allí la suma de valor sigue siendo la misma, aunque se distribuya entre una masa mayor de productos. Por tanto, si el número de horas permanece inalterable, una jornada de trabajo más intensivo arroja un producto mayor de valor y, por consiguiente, suponiendo que el valor del dinero no se altere, más dinero. Su producto de valor varía cuando su intensidad se desvía del grado social medio. Por consiguiente, ahora, la misma jornada de trabajo no se traduce, como antes, en un producto de valor constante, sino en un producto de valor variable; la jornada más intensiva, de 12 horas de trabajo por ejemplo, en 7 chelines, 8 chelines, etc., en vez de 6 como la jornada de 12 horas de trabajo de intensidad media. Es evidente que, si varía el producto del valor de la jornada de trabajo, de 6 a 8 chelines por ejemplo las dos partes integrantes de este producto de valor, el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía, pueden aumentar conjuntamente, ya sea en el mismo grado o en grado desigual. El precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía pueden subir por igual y al mismo tiempo de 3 chelines a 4, si el producto del valor experimenta un aumento de 6 a 8. El aumento de precio de la fuerza de trabajo no envuelve aquí necesariamente un aumento de su precio por encima de su valor. Puede incluso ir acompañado por una disminución de su valor, como ocurre siempre que el aumento de precio de la fuerza de trabajo no compensa el desgaste acelerado que sufre ésta…"
Nota: Pag 314 tomo I de "el capital"
"…El capitalista paga el valor o el precio –suponiendo que difiera de aquél– de la fuerza de trabajo, y obtiene a cambio de ello el derecho a disponer directamente de la fuerza de trabajo viva. Su disfrute de esta fuerza de trabajo se descompone en dos fases. Durante la primera, el obrero sólo produce un valor igual al valor de su fuerza de trabajo, es decir, un equivalente. De este modo, el capitalista obtiene, a cambio del precio que desembolsó por la fuerza de trabajo, un producto de precio igual. Es como si comprase el producto directamente en el mercado. En cambio, durante le segunda fase, la fase del trabajo excedente, el disfrute de la fuerza de trabajo crea valor para el capitalista, sin que este valor le cueste equivalente alguno. El capitalista percibe gratis este fruto de la fuerza de trabajo. Por tanto, el capital no es sólo un puesto de mando sobre el trabajo, como dice Adam Smith. Es, en realidad, un puesto de mando sobre trabajo no retribuido. Toda plusvalía, sea cual fuere la forma específica en que cristalice como ganancia, interés, renta, etc., es, sustancialmente, materialización de tiempo de trabajo no pagado. El misterio de la virtud del capital para valorizarse a sí mismo tiene su clave en el poder de disposición sobre una determinada cantidad de trabajo ajeno no retribuido…"
Nota: Pag 320 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=yOtqt43EMzs
En los capítulos XVII, XVIII, IX y XX del tomo I sección sexta del libro "El Capital", Marx analiza el salario, como el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario, el salario por tiempo, el salario por piezas, diferencias nacionales en los salarios.
El trabajo es el motor de la economía que históricamente ha evolucionado, pasando por distintas etapas del desarrollo económico y social, dentro de relaciones sociales cambiantes, que no han sido éticas ni favorables al conjunto de la sociedad. En la sociedad primitiva matriarcal, se dieron relaciones sociales comunitarias, de cooperación y asistencia mutua. El trabajo realizado principalmente por las hembras humanas para alimentar sus críos, era una necesidad instintiva y voluntaria para la supervivencia de la especie humana. En las sociedades patriarcal, monárquica y feudal, aparece el trabajo esclavo sin remuneración de ninguna clase, solo el alimento necesario como si fueran bestias de labor. A la vez, existía el trabajo de campesinos siervos semilibres que trabajaban en un pequeño terreno propio dentro del reino del monarca o del señor feudal a cambio de entregarles una cantidad determinada de productos como impuesto o tributo. Los mercaderes y comerciantes de los burgos o ciudades que se formaron con el intercambio o comercio de mercancías, crearon el papel moneda como dinero para facilitar este comercio, lo manipularon, acapararon e iniciaron la usura y la deuda con préstamos a los mismos estados nacientes monárquicos, a los artesanos y sus gremios que producían bienes y servicios para la corona, empezaron la producción a gran escala de mercancías con los adelantos científicos dando origen a la revolución industrial y a la revolución francesa, para liberar a los esclavos y siervos de la monarquía feudal. Nace la producción capitalista realizada por los obreros pagados por salarios que los capitalistas les imponían por la coacción. La lucha por mejorar las condiciones de vida de los obreros, sus familias y población en general, se asume en torno al aumento del salario. Marx analiza estas diferentes formas salariales para llegar a la conclusión que solo la eliminación de las relaciones de producción capitalista y de su régimen instaurado en torno a ella, es posible la emancipación de la clase obrera y la humanidad en general, creando un nuevo sistema social económico, político, judicial, ideológico que favorezca sus intereses, el socialismo científico.
"…La economía política clásica tomó de la vida diaria, sin pararse a criticarla, la categoría del –precio del trabajo–, para preguntarse después: ¿Cómo se determina este precio? Pronto se dio cuenta de que los cambios operados en el juego de la oferta y la demanda, en lo tocante al precio del trabajo, como respecto al de cualquier otra mercancía, no explican más que eso: sus cambios, es decir, las oscilaciones de los precios del mercado por encima o por debajo de una determinada magnitud. Sí la oferta y la demanda se equilibran y las demás circunstancias permanecen invariables, las oscilaciones de precio cesan. Pero, a partir de este momento, la oferta y la demanda ya no explican nada. El precio del trabajo, suponiendo que la oferta y la demanda se equilibren, es su precio natural, precio cuya determinación es independiente de las relaciones de la oferta y la demanda y sobre el cual debe, por tanto, recaer nuestra investigación. Otras veces, se toma un período relativamente largo de oscilaciones de los precios vigentes en el mercado, por ejemplo un año, y se descubre que todas estas alternativas se nivelan en una magnitud constante. Esta magnitud tiene que determinarse, naturalmente, de otro modo que las divergencias que se compensan entre sí. Este precio, que está por encima de los precios fortuitos de trabajo en el mercado, que los preside y los regula, el "precio necesario" (fisiócratas) o "precio natural del trabajo (Adam Smith), sólo puede ser, al igual que ocurre con las demás mercancías, su valor expresado en dinero. De este modo, la economía política creía poder penetrar en el valor del trabajo partiendo de sus precios fortuitos…"
Nota: Pag 323 tomo I de "el capital"
"…La unidad de medida del salario por tiempo, o sea, el precio de la hora de trabajo, es el resultado de la división del valor de un día de fuerza de trabajo por el número de horas de la jornada de trabajo normal. Supongamos que ésta sea de 12 horas, el valor de un día de fuerza de trabajo 3 chelines y el producto de valor 6 horas de trabajo. En estas condiciones, el precio de la hora de trabajo serán 3 peniques y su producto de valor 6 peniques. Ahora bien: sí el obrero trabaja menos de 12 horas al día (o menos de 6 días a la semana), si por ejemplo sólo trabaja 6 u 8 horas en la jornada, sólo percibirá, suponiendo que se mantenga este precio del trabajo, 2 o 1l/2 chelines de jornal.5 Como, según el supuesto de que partimos, tiene que trabajar por término medio 6 horas diarias para producir un salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo, y como, siempre según nuestro supuesto, de cada hora que trabaja media lo hace para sí y medía para el capitalista, es evidente que no podrá arrancar el producto del valor de 6 horas trabajando menos de 12. Más arriba pudimos comprobar las consecuencias funestas de] exceso de trabajo; aquí, se pone al desnudo la raíz de las penalidades que supone para el obrero el trabajar menos de lo normal. Si el salario por horas se fija de tal modo que el capitalista no se comprometa a pagar al obrero el jornal de un día o de una semana, sino solamente el de las horas que trabaje, es decir, el de las horas que le ponga a trabajar según su capricho, podrá ocurrir que le tenga trabajando menos tiempo del que se toma como base originaria para calcular el salario por horas o la unidad de medida del precio del trabajo. Y como esta unidad de medida se determina por la relación,
(valor de un día de fuerza de trabajo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
jornada de trabajo de un determinado número de horas)
pierde, naturalmente, toda razón de ser, a partir del momento en que la jornada de trabajo deje de contar un determinado número de horas. Queda rota la trabazón entre el trabajo pagado y el trabajo no retribuido…"
Nota: Pag 328 tomo I de "el capital"
"..De lo expuesto se deduce que el salario por piezas es la forma de salario que mejor cuadra al régimen capitalista de producción. Esta forma, aunque no es nueva, ni mucho menos –ya figura oficialmente, junto al salario por tiempo, en los estatutos obreros ingleses y franceses del siglo XIV–, no empieza a cobrar verdadero auge hasta el período manufacturero. Durante los años de avance arrollador de la gran industria, sobre todo desde 1797 a 1815, sirve como resorte para prolongar la jornada de trabajo y reducir el salario. En los Libros azules titulados "Report and Evidence from the Select Committee on Petitions respecting the Corn Law" (legislatura parlamentaria de 1813–14) y "Reports from the Lords Committee, on the state of the Growth, Commerce and Consumption of Grain, and all Laws relating thereto" (legislatura de 1814–15), se contienen materiales interesantísimos para estudiar el movimiento de los salarios durante este período. En estas publicaciones encontramos la prueba documental de la baja constante de salarios que se registra desde el comienzo de la guerra anti jacobina…"
Nota: Pag 328 tomo I de "el capital"
"…En todos los países rige una cierta intensidad media del trabajo, por debajo de cuyo límite éste consume, para producir una mercancía, más tiempo del socialmente necesario, no pudiendo, por tanto, ser considerado como trabajo de calidad normal. Sólo aquel grado de intensidad que rebasa la media nacional, en un país determinado, modifica la medida del valor por la simple duración del tiempo de trabajo. No así en el mercado mundial, cuyas partes integrantes son los distintos países. La intensidad media del trabajo cambia de un país a otro; en unos es más pequeña, en otros mayor. Estas medias nacionales forman, pues, una escala, cuya unidad de medida es la unidad media del trabajo universal. Por tanto, comparado con otro menos intensivo, el trabajo nacional más intensivo produce durante el mismo tiempo más valor, el cual se expresa en más dinero. Pero hay un hecho que contribuye aún más a modificar la ley del valor en su aplicación internacional, y es que en el mercado mundial el trabajo nacional más productivo se considera al mismo tiempo como más intensivo, siempre y cuando que la nación más productiva no se vea obligada por la concurrencia a rebajar el precio de venta de sus mercancías hasta el límite de su valor. Conforme se desarrolla en un país la producción capitalista, la intensidad y productividad del trabajo dentro de él van remontándose sobre el nivel internacional. Por consiguiente, las diversas cantidades de mercancías de la misma clase producidas en distintos países durante el mismo tiempo de trabajo tienen distintos valores internacionales, expresados en distintos precios, es decir, en sumas de dinero que varían según los valores internacionales. Según esto, el valor relativo del dinero será menor en los países en que impere un régimen progresivo de producción capitalista que en aquellos en que funcione un régimen capitalista de producción más atrasado. De aquí se sigue igualmente que el salario nominal, el equivalente de la fuerza de trabajo expresado en dinero, tiene que ser también más alto en los primeros países que en los segundos; lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que este criterio sea también aplicable al salario real, es decir, a los medios de vida percibidos por el obrero…"
Nota: Pag 339 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=YHBaZtvtojY
https://www.youtube.com/watch?v=oy1lrsFPF8s
En los capítulos XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV del tomo I sección séptima del libro "El Capital", Marx finaliza el tomo I analizando el proceso de acumulación del capital, la reproducción simple, conversión de la plusvalía en capital, ley general de la acumulación capitalista, la llamada acumulación originaria y la moderna teoría de la colonización.
La existencia del capitalismo como sistema social, presupone el monopolio del capital social en manos de los capitalistas, fundamentalmente en los capitalistas financieros, propietarios del sistema bancario nacional e internacional, así como de una población trabajadora que se ve obligada a trabajar por un salario en las empresas capitalistas, también presupone un estado capitalista que le otorga el derecho privado de orientar la economía de la sociedad a los capitalistas, y un derecho publico que somete a los trabajadores a cumplir bajo la amenaza de una justicia y una política amañada, dueños de medios de comunicación donde difunden permanentemente ideología junto a un sistema educativo alienante.
El sistema capitalista se reproduce con el incremento de la producción a causa de la super explotación de los obreros, con los adelantos científicos aplicados a los procesos productivos como técnica y tecnología, que hacen cada vez mas eficientes disminuyendo costos de producción principalmente en la contratación de obreros, aumentando el desempleo y el trabajo informal, así como la delincuencia mafiosa que es utilizada para eliminar opositores. Los fenómenos económicos de inflación, depresión, estanflación, son consecuencia del anarquismo entre la producción y el consumo o distribución de los bienes y servicios, como crisis económicas del capitalismo que son cada vez mas frecuentes y conducen a la acumulación de capital social más concentrado en menos capitalistas, finalizando o desembocando en el imperialismo económico de la elite supranacional, y la creación de un gobierno mundial antihumano, regresando nuevamente a periodos de esclavitud moderna.
"…El proceso de producción comienza con la compra de la fuerza de trabajo por un determinado tiempo, comienzo que se renueva constantemente, tan pronto como vence el plazo de venta del trabajo, expirando con ello un determinado periodo de producción: un mes, etc. Pero al obrero sólo se le paga después de rendir su fuerza de trabajo y una vez realizados en forma de mercancías, no sólo su valor, sino también la plusvalía. Por tanto, el obrero produce, además de la plusvalía, en la que aquí sólo vemos, por el momento, el fondo de consumo del capitalista, el fondo mismo del que se le paga, o sea el capital variable, antes de que vuelva a sus manos en forma de salario, y sólo se le da ocupación en la medida en que lo reproduce constantemente. De aquí nace la fórmula de los economistas a que nos referíamos en el capítulo XVI, II en la que el salario se presenta como parte del propio producto. Es una parte del producto reproducido constantemente por el mismo obrero la que vuelve constantemente a sus manos en forma de salario. Es cierto que el capitalista le paga el valor de las mercancías en dinero. Pero este dinero no es más que la forma transfigurada del producto del trabajo o, mejor dicho, de una parte de él. Mientras que el obrero convierte una parte de los medios de producción en productos, una parte de su producto anterior vuelve a convertirse en dinero. Su trabajo de hoy o del medio año próximo se le paga con el trabajo de la semana anterior o del último medio año. La ilusión que crea la forma dinero se esfuma inmediatamente, tan pronto como en vez de fijarnos en un capitalista o en un obrero individual nos fijamos en la clase capitalista y en la clase obrera en conjunto. La clase capitalista entrega constantemente a la clase obrera, en forma de dinero, la asignación de una parte del producto creado por la segunda y apropiado por la primera. El obrero devuelve estas asignaciones a la clase capitalista no menos constantemente, privándose así incluso de la parte de su propio producto que a él le corresponde. La forma de mercancía que presenta el producto y la forma de dinero que presenta la mercancía disfrazan esta transacción. El capital variable no es, pues, como vemos, más que una forma histórica concreta de manifestarse el fondo de medios de vida o el fondo de trabajo de que necesita el obrero para su sustento y reproducción y que en todos los sistemas de producción social tiene constantemente que producir y reproducir. Si el fondo de trabajo afluye a él constantemente en forma de medios de pago de su trabajo es, sencillamente, porque su propio producto se aleja de él en forma de capital. Pero esta forma de manifestarse el fondo de trabajo no altera para nada el hecho de que el capitalista desembolsa, para pagar al obrero, el propio trabajo materializado de éste…"
Nota: Pag 343 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=02UvWjjwX48
"…1. Proceso capitalista de producción sobre una escala ampliado. Trueque de las leyes de propiedad de la producción de mercancías en leyes de apropiación capitalista. Antes, hubimos de estudiar cómo brota la plusvalía del capital; ahora investiguemos cómo nace el capital de la plusvalía. La inversión de la plusvalía como capital o la reversión a capital de la plusvalía se llama acumulación de capital Ante todo, analicemos este fenómeno desde el punto de vista del capitalista individual. Supongamos que un patrón hilandero, por ejemplo, haya desembolsado un capital de 10,000 libras esterlinas, las cuatro quintas partes en algodón, maquinaria, etc., y la otra quinta parte en salarios, y que produzca 240,000 libras de hilo al año, por un valor de 12,000 libras esterlinas. Con una cuota de plusvalía del 100 por 100, la plusvalía se encerrará en el producto excedente o producto neto de 40,000 libras de hilo, una sexta parte del producto bruto, de un valor de 2,000 libras esterlinas, que habrá de realizarse mediante su venta. Una suma de valor de 2,000 libras esterlinas es siempre un valor por la suma de 2,000 libras esterlinas. Ni el color ni el olor de este dinero indican que es plusvalía. El que un valor sea plusvalía sólo indica cómo llegó a manos de su poseedor, pero no altera en lo más mínimo la naturaleza del valor o del dinero. Por tanto, para convertir en capital la nueva suma de 2,000 libras esterlinas, el patrono hilandero, suponiendo que las demás circunstancias permanezcan invariables, invertirá cuatro quintas partes de esta suma en comprar algodón, etc., y el resto en comprar nuevos obreros hilanderos, quienes encontrarán en el mercado los medios de vida cuyo valor les suministra él. El nuevo capital así distribuido comenzará a funcionar en la fábrica de hilados y arrojará, a su vez, una plusvalía de 400 libras. El valor del capital revestía forma de dinero desde el momento mismo de desembolsarse; en cambio, la plusvalía se presenta desde el primer momento como valor de una determinada parte del producto bruto. Al venderse ésta y convertirse en dinero, el valor del capital recobra su forma primitiva, mientras que la plusvalía cambia de forma o modalidad. Pero, a partir de este instante, ambos elementos, el capital y la plusvalía, son sumas de dinero y su reversión a capital se efectúa del mismo modo, sin que medie ya diferencia alguna. El capitalista invierte ambas sumas en comprar las mercancías que le permitan acometer de nuevo la fabricación de su artículo, esta vez sobre una escala ampliada. Sin embargo, para poder comprar estas mercancías, tiene que empezar por encontrarlas en el mercado…"
Nota: Pag 350 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=1xW6OPETAnU
"…La composición del capital puede interpretarse en dos sentidos. Atendiendo al valor, la composición del capital depende de la proporción en que se divide en capital constante o valor de los medios de producción y capital variable o valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios. Atendiendo a la materia, a su funcionamiento en el proceso de producción, los capitales se dividen siempre en medios de producción y fuerza viva de trabajo; esta composición se determina por la proporción existente entre la masa de los medios de producción empleados, de una parte, y de otra la cantidad de trabajo necesaria para su empleo. Llamaremos a la primera composición de valor y a la segunda composición técnica del capital. Media entre ambas una relación de mutua interdependencia. Para expresarla, doy a la composición de valor, en cuanto se halla determinada por la composición técnica y refleja los cambios operados en ésta, el nombre de composición orgánica del capital. Cuando hablemos de la composición del capital pura y simplemente, nos referiremos siempre a su composición orgánica. Los numerosos capitales individuales, invertidos en una determinada rama de la producción, y que están en manos de capitalistas independientes entre sí, se diferencian, más o menos, por su composición. La media de composición de cada capital arroja la composición del capital global de esta rama de la producción. Finalmente, el promedio total de las composiciones medias de ramas enteras de la producción da la composición del capital social de un país; sólo a éste, en última instancia, nos referiremos en lo sucesivo. El incremento del capital lleva consigo el incremento de su parte variable, es decir, de la parte invertida en fuerza de trabajo. Una parte de la plusvalía convertida en nuevo capital necesariamente tiene que volver a convertirse en capital variable o en fondo adicional de trabajo. Si suponemos que, no alterándose las demás circunstancias, la composición del capital permanece invariable, es decir, que una determinada masa de medios de producción o de capital constante exige siempre, para ponerla en movimiento, la misma masa de fuerza de trabajo, es evidente que la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital y con la misma rapidez con que éste aumente. Como el capital produce todos los años una masa de plusvalía, una parte de la cual se incorpora anualmente al capital originario; como este incremento de capital crece también todos los años al crecer el volumen del capital ya puesto en movimiento; y, finalmente, como bajo el estímulo del afán de enriquecerse, por ejemplo al abrirse nuevos mercados, nuevas esferas de inversión de capitales a consecuencia del desarrollo de nuevas necesidades sociales, etc., la escala de la acumulación puede ampliarse repentinamente con sólo variar la distribución de la plusvalía o del producto en capital y renta, las necesidades de acumulación del capital pueden sobrepujar el incremento de la fuerza de trabajo o del número de obreros, la demanda de obreros puede preponderar sobre su oferta, haciendo con ello subir los salarios…"
Nota: Pag 369 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=r4oFtj0bPBw
https://www.youtube.com/watch?v=3W8LImA2ZRk
"…Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista, la centralización de los capitales. Cada capitalista desplaza a otros muchos. Paralelamente con esta centralización del capital o expropiación de muchos capitalistas por unos pocos, se desarrolla en una escala cada vez mayor la forma cooperativa del proceso de trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada de la tierra, la transformación de los medios de trabajo en medios de trabajo utilizables sólo colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser empleados como medios de producción de un trabajo combinado, social, la absorción de todos los países por la red del mercado mundial y, como consecuencia de esto, el carácter internacional del régimen capitalista. Conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación; pero crece también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, más unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. El monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta salta hecha añicos. Ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. El sistema de apropiación capitalista que brota del régimen capitalista de producción, y por tanto la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual, basada en el propio trabajo. Pero la producción capitalista engendra, con la fuerza inexorable de un proceso natural, su primera negación. Es la negación de la negación. Esta no restaura la propiedad privada ya destruida, sino una propiedad individual que recoge los progresos de la era capitalista: una propiedad individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio trabajo…"
Nota: Pag 464 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=9acywiZQlvY
https://www.youtube.com/watch?v=0v8pglp3EVo
"…Los progresos hechos por la producción capitalista en Europa, unidos a la creciente presión del gobierno, han venido a hacer inútil, entretanto, la receta de Wakefield. De una parte, la inmensa y continua avalancha humana que se ve empujada todos los años hacia América, deja en el este de los Estados Unidos sedimentos intermitentes, pues la ola de emigración de Europa lanza a masas humanas sobre aquel mercado de trabajo, con celeridad mayor que aquella con que la ola de emigración hacia el occidente puede absorberlas. De otra parte, la guerra civil ha dejado en Norteamérica la herencia de una gigantesca deuda nacional, con su consiguiente agobio de impuestos, la creación de la más vil de las aristocracias financieras, el regalo de una parte inmensa de los terrenos públicos a sociedades de especuladores para la explotación de ferrocarriles, minas, etc.; en una palabra, la más veloz centralización del capital. La gran república americana ha dejado, pues, de ser la tierra de promisión de los emigrantes obreros. La producción capitalista avanza aquí a velas desplegadas, aunque la baja de salarios y la sumisión del obrero al patrono no hayan llegado todavía, ni con mucho, al nivel normal de Europa. Aquel despilfarro descarado de las tierras coloniales regaladas por el gobierno inglés a aristócratas y capitalistas y que Wakefield denunciaba en voz tan alta, ha creado, sobre todo en Australia,23 unido a la corriente humana de inmigración atraída por los Gold-Diggings y a la competencia que la importación de mercancías inglesas hace hasta al más modesto artesano, una "superpoblación obrera relativa" en cantidad suficiente; por eso, apenas hay correo que no traiga a Europa el triste mensaje del abarrotamiento del mercado de trabajo australiano –"glut of the Australian labour market"–, y por eso también hay en Australia sitios en que la prostitución florece con tanta exuberancia como en el Haymarket de Londres. Pero, aquí, no nos proponíamos tratar de la situación de las colonias. Lo único que nos interesaba era el secreto descubierto en el nuevo mundo por la economía política del vicio y proclamado sin recato: el régimen capitalista de producción y acumulación, y por tanto, la propiedad privada capitalista, exigen la destrucción de la propiedad privada nacida del propio trabajo, es decir, la expropiación del trabajador…"
Nota: Pag 478 tomo I de "el capital"
https://www.youtube.com/watch?v=9LZuI0oO-SQ
Resumen de El Capital – Tomo I (Karl Marx)
Ideas principales de El Capital, Tomo I de Karl Marx:
ChatGPT
Título completo: El Capital. Crítica de la economía política. Tomo I: El proceso de producción del capital
Objetivo de la obra: Marx analiza el sistema capitalista para descubrir las leyes económicas que rigen su funcionamiento, con el fin de exponer las contradicciones internas que llevarán, inevitablemente según su tesis, a su transformación o superación histórica.
🧱 Estructura central del libro:
- La mercancía y el valor:
- Todo en el capitalismo gira en torno a la mercancía.
- El valor de una mercancía se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla.
- Marx introduce la distinción entre valor de uso (utilidad) y valor de cambio (valor en el mercado).
- El dinero:
- Surge como una forma desarrollada del valor.
- El dinero permite medir, intercambiar y acumular mercancías, y es el primer paso hacia el capital.
- La transformación del dinero en capital:
- El dinero se convierte en capital cuando se invierte para producir más valor (la fórmula D-M-D').
- Aparece la plusvalía, que es el valor que el trabajador produce por encima del salario que recibe.
- La producción de plusvalía:
- Plusvalía absoluta: alargar la jornada laboral sin aumentar el salario.
- Plusvalía relativa: aumentar la productividad reduciendo el tiempo necesario para producir bienes.
- El proceso de trabajo y la explotación:
- El trabajador vende su fuerza de trabajo, no su trabajo como tal.
- El capitalista se apropia de una parte no remunerada de ese trabajo: la plusvalía, base de la ganancia.
- La acumulación de capital:
- El capital tiende a concentrarse y centralizarse.
- Este proceso genera desigualdad y, según Marx, aumenta la explotación del proletariado.
- El ejército industrial de reserva:
- El desempleo estructural es funcional al sistema: sirve para disciplinar a los trabajadores.
- La tendencia histórica del capitalismo:
- Marx sostiene que el capitalismo lleva en sí sus propias contradicciones.
- Estas contradicciones lo llevarán, inevitablemente, a su crisis y superación por el socialismo.
💡 Temas clave:
- Valor y trabajo
- Explotación del proletariado
- Alienación
- Acumulación de capital
- Contradicciones internas del capitalismo
- Rol histórico del proletariado
🗣️ Estilo y método:
Marx usa un enfoque dialéctico e histórico-materialista, con abundantes citas, datos empíricos (especialmente de Inglaterra) y un lenguaje denso, con influencias de la filosofía alemana (Hegel, sobre todo).
🧠 Ideas principales de El Capital (Tomo I)
1. La mercancía como célula del capitalismo
- Todo comienza con la mercancía, unidad básica de la economía capitalista.
- Tiene doble carácter:
- Valor de uso (su utilidad)
- Valor de cambio (lo que vale en el mercado)
- El valor de cambio se basa en el trabajo socialmente necesario.
2. El fetichismo de la mercancía
- Las relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas.
- El mercado "oculta" el trabajo humano que produce los bienes.
- Esto crea una apariencia mágica del dinero y las mercancías.
3. El trabajo como fuente de valor
- Solo el trabajo humano genera valor.
- El capitalista compra fuerza de trabajo, que produce más valor del que cuesta (lo que genera la plusvalía).
4. La plusvalía: el corazón de la explotación
- Plusvalía absoluta: aumentando el tiempo de trabajo (jornada más larga).
- Plusvalía relativa: aumentando la productividad (menos tiempo para producir lo mismo).
- El capitalista vive del trabajo no pagado del obrero.
5. La jornada laboral como campo de lucha
- Los capitalistas intentan alargar la jornada.
- Los trabajadores luchan por reducirla.
- Marx analiza históricamente cómo se regula la jornada laboral, por ejemplo, con las leyes fabriles inglesas.
6. La acumulación de capital
- El capital crece reinvirtiendo la plusvalía.
- Produce concentración (más riqueza en menos manos) y centralización (absorción de pequeños capitales).
- Provoca desigualdad creciente.
7. El ejército industrial de reserva
- El desempleo no es una falla del sistema: es funcional.
- Crea presión sobre los trabajadores empleados para que acepten peores condiciones.
8. El carácter contradictorio del capitalismo
- El sistema produce riqueza, pero también pobreza.
- Aumenta las fuerzas productivas, pero a costa del trabajador.
- Las crisis periódicas de sobreproducción revelan sus límites.
9. Tendencia histórica hacia el cambio
- Marx no propone recetas, sino que describe leyes históricas del desarrollo social.
- El capitalismo, según él, no es eterno.
- Las condiciones que crea llevan a su propio derrumbe y a la emergencia del socialismo.
https://www.youtube.com/watch?v=-boGg474BT4

SEGUNDO
https://mega.nz/file/FGo0EBST#A0xSqZFr_csZHkGAuP9EmbagFmYHxjEUuu_PYEhHwVs
El tomo II del libro "El capital" de Marx, fue editado y publicado por Engels con los manuscritos dejados por Marx antes de su fallecimiento. Trata del proceso de circulación del capital.
El dinero nace de la necesidad de facilitar el intercambio de mercancías para reemplazar el trueque o cambio directo entre mercancías. El dinero es un intermediario entre los comerciantes que reemplaza a las mercancías. En un comienzo se utilizó la mercancía más aceptada y/o más demandada por su valor de uso o intrínseco. Con el desarrollo de las civilizaciones se utilizaron metales como la plata y el oro, con las cuales se acuñaban monedas con el rostro de los reyes y emperadores para cobrar impuestos y como intermediarias entre comerciantes. El papel moneda finalmente se impone como medio de pago, y con él la actividad financiera que consiste en acumular dinero y convertirlo en capital social para prestarlo a cambio de intereses que incrementan el capital social en manos de los capitalista. Es una apropiación ilegitima, usurera, condenada por la población en general, pero admitida y respaldada por los gobernante de turno en una alianza maquiavélica. Con las mercancías se obtiene dinero y si es utilizado para comprar mercancías para su consumo, es una fase o proceso inicial (M-D-M). Pero al utilizar el dinero para obtener mas dinero, ya es un proceso que da origen al poder económico privado y al liderazgo del poder social que influye en la vida de la humanidad, deteriorando cada vez más su capacidad económica, condenando a la pobreza a millones de personas en el mundo, mientras un puñado de mafiosos antisociales se enriquecen día tras día, con la explotación de los trabajadores y con la especulación financiera de intereses diabólicos.
"…El ciclo del capital en dinero es, por consiguiente, la forma más unilateral y, por tanto, la más palmaría y la más característica en la que se manifiesta el ciclo del capital industrial, cuya finalidad y cuyo motivo propulsor: la valorización del valor, el hacer dinero y la acumulación, saltan aquí a la vista (comprar para vender más caro). El hecho de que la primera fase sea D -M hace que resalte también el mercado de mercancías como origen de los elementos del capital productivo y, en general, la circulación, el comercio, como los factores que condicionan el proceso capitalista de producción. El ciclo del capital en dinero no es solamente producción de mercancías; este ciclo sólo brota por medio de la circulación, presupone la circulación. Así lo indica ya el que la forma D, propia de la circulación, aparezca como la primera forma. y como la forma del valor del capital desembolsado, cosa que no ocurre en las otras dos formas del ciclo. El ciclo del capital–dinero sigue siendo la expresión genérica del capital industrial en cuanto que implica siempre la valorización del valor desembolsado. En P... P, la expresión en dinero del capital sólo se manifiesta como precio de los elementos de producción, es decir, simplemente como un valor expresado en dinero aritmético, bajo cuya forma figura en la contabilidad. D... D' se convierte en una forma específica del ciclo del capital industrial tan pronto como el nuevo capital reunido se desembolsa como dinero y se retira en la misma forma, ya sea porque se transfiera de una rama de negocios a otra, o porque el capital industrial se retire del negocio en que se había colocado. Esto implica la función de capital de la plusvalía primeramente desembolsada bajo forma de dinero, y se destaca del modo más palmario cuando ésta funciona en otro negocio que aquel de que proviene. D... D' puede ser el primer ciclo del capital: puede ser el último; puede presentarse como la forma del capital social en conjunto; es la forma del capital que se invierte de nuevo, ya sea como un capital nuevamente acumulado en forma de dinero, ya sea como un capital antiguo que se convierte totalmente en dinero para transferirlo de una rama de producción a otra…" Nota: Pag 45 tomo II de "el capital"
En la continuidad del proceso de producción, se va formando constantemente un capital de reserva en dinero, para hacer frente a pagos contraídos hoy, por ejemplo, que sólo habrán de hacerse efectivos pasado cierto tiempo y como resultado de la venta de grandes masas de mercancías, para volver a comprar otras con posterioridad; en estos intervalos, existe, por tanto, constantemente, una parte del capital circulante en forma de dinero. En cambio, el fondo de reserva no es parte integrante del capital operante, capital–dinero, sino parte del capital que se halla en una fase preliminar de su acumulación, de la plusvalía que no se ha convertido aún en capital activo. Por lo demás, fácilmente se comprende que el capitalista, cuando se ve apurado, no se para a investigar, ni mucho menos, por las funciones específicas del dinero que tiene en la mano, sino que echa mano de aquello de que dispone, para mantener en marcha el proceso cíclico de su capital. Así, en nuestro ejemplo, D = 422 libras esterlinas, D' = 500 libras esterlinas. La existencia de una parte del capital de 422 libras esterlinas como fondo de medios de pago y de compra, como remanente en dinero, responde al cálculo de que, si las circunstancias permanecen invariables, este remanente entrará íntegramente en el ciclo y, además, bastará para atender a las necesidades de éste. Pero el fondo de reserva es una parte de las 78 libras esterlinas de plusvalía; este fondo sólo puede entrar en el proceso
cíclico del capital de 422 libras esterlinas de valor siempre y cuando que este ciclo se efectúe bajo circunstancias que no permanezcan idénticas, pues es una parte del fondo de acumulación y figura aquí sin que la escala de la reproducción se amplíe. El fondo de acumulación en dinero es ya existencia del capital–dinero latente; es, por tanto, transformación del dinero en capital–dinero.
Nota: Pag 68 tomo II de "el capital"
"¡…Examinemos el producto–mercancía antes de que se convierta en dinero. Este producto pertenece íntegramente al capitalista. De otra parte, como producto útil del trabajo–como valor de uso–, es en su totalidad producto de un proceso de trabajo ya efectuado; pero no así su valor. Una parte de este valor no es más que el valor, reencarnado bajo una nueva forma, de los medios de producción empleados para producir la mercancía; este valor no se ha producido durante el proceso de producción de esta mercancía, pues lo poseían ya los medios de producción con anterioridad al proceso de producción e independientemente de él, y precisamente como exponentes de él han entrado en este proceso; lo único que se ha renovado y transformado es su forma de manifestarse. Esta parte del valor de la mercancía constituye, para el capitalista, un equivalente del capital constante adelantado por él y consumido durante la circulación de la mercancía. Antes, existía bajo la forma de medios de producción; ahora, existe como parte integrante del valor de la nueva mercancía producida. Tan pronto como ésta se convierte en dinero, este valor que ahora existe bajo forma de dinero tiene que volver a convertirse en medios de producción, que adoptar su forma primitiva, determinada por el proceso de producción y por su función dentro de él. Pero, la función de capital que este valor desempeña no altera para nada el carácter de valor de una mercancía.
Una segunda parte de valor de la mercancía es la que representa el valor de la fuerza de trabajo que el obrero asalariado vende al capitalista. Este valor se determina, como el de los medios de producción, independientemente del proceso de producción en que ha de ser absorbida la fuerza de trabajo y se fija en un acto de circulación, la compra–venta de la fuerza de trabajo, antes de que ésta entre en el proceso de producción. Por su función –la explicación de su fuerza de trabajo–, el obrero asalariado produce un valor–mercancía igual al valor que el capitalista tiene que pagarle por el uso de su fuerza de trabajo. El obrero entrega al capitalista este valor en forma de mercancía y el capitalista se lo paga en dinero…"
Nota: Pag 286 tomo II de "el capital"
📘 Tomo II de El Capital: "El proceso de circulación del capital"
Este volumen fue editado por Friedrich Engels tras la muerte de Marx, a partir de manuscritos complejos y fragmentarios.
🧩 Estructura general:
Libro Segundo: El proceso de circulación del capital
Se divide en tres secciones:
1. La Metamorfosis del Capital y su Ciclo
Marx analiza cómo el capital adopta distintas formas a lo largo de su ciclo:
- Ciclo del capital-dinero (D – M … P … M' – D'): Se inicia con dinero que se convierte en mercancías (fuerza de trabajo y medios de producción), entra al proceso de producción (P), y produce mercancías con plusvalía (M') que se venden por más dinero (D').
- Ciclo del capital productivo: Se enfoca en el capital en el proceso de trabajo y cómo cambia de forma.
- Ciclo del capital-mercancía: Parte del producto final y sigue su recorrido hasta que se transforma nuevamente en capital.
Marx también explica los gastos de circulación, como:
- Transporte
- Almacenamiento
- Tiempo de compra/venta
2. La Rotación del Capital
Aquí se detalla cómo el tiempo afecta la reproducción del capital:
- Capital fijo vs. capital circulante: El primero (como maquinaria) se consume lentamente; el segundo (como materias primas) rápidamente.
- Tiempos de producción y de circulación: Cuanto más largo el ciclo, mayor la inversión inicial necesaria.
- Número de rotaciones: Determina cuánto se puede acumular en un año.
- Rotación del capital variable: Enfocado en el capital invertido en fuerza de trabajo, y cómo esto afecta la creación de plusvalía.
- Introduce la cuota anual de plusvalía: Mide la eficiencia de la explotación del trabajo.
3. La Reproducción y Circulación del Capital Social en su Conjunto
Aquí Marx da un salto de la empresa individual a la economía total (capital social):
- Divide la economía en dos departamentos:
- I: Producción de medios de producción
- II: Producción de medios de consumo
- Estudia cómo estos sectores intercambian productos para mantener el equilibrio económico.
- Aborda:
- Reproducción simple (mantener el mismo nivel de producción)
- Reproducción ampliada (acumulación y crecimiento del capital)
- El papel del dinero como mediador de estos intercambios.
- Dificultades para la realización de la plusvalía.
🔍 Aportaciones clave del Tomo II:
- Introduce el concepto de rotación del capital como determinante en la dinámica del capitalismo.
- Enfatiza que la realización de la plusvalía depende del proceso de circulación, no solo de la producción.
- Establece las bases para analizar crisis económicas: cuando hay interrupciones o desajustes entre producción y circulación.
resumen visual y comparativo de los tres tomos de El Capital de Karl Marx, destacando el enfoque particular del Tomo II:
📚 Resumen comparativo de los tres tomos de El Capital

🎯 ¿Qué aporta el Tomo II?
- No se centra en la producción, sino en lo que viene después: cómo el capital se transforma y circula.
- Analiza los tiempos de rotación y cómo afectan la acumulación de capital.
- Introduce la idea de que el capital no solo necesita producir plusvalía, sino realizarla en el mercado.
- Sienta las bases para entender las crisis capitalistas por interrupciones en la circulación.
🔄 Esquema del ciclo del capital (Tomo II):
D → M (compra de medios y fuerza de trabajo)
M → P (proceso de producción)
P → M' (mercancía con plusvalía)
M' → D' (venta, realización de plusvalía)
Este ciclo puede comenzar desde:
- D (capital-dinero)
- P (capital productivo)
- M' (capital-mercancía)
🧠 Ejemplo para entenderlo mejor:
Imagina que un capitalista invierte $100 en salarios y maquinaria.
- Produce mercancías que valen $120.
- Si no logra venderlas, no realiza esa ganancia.
- El proceso de circulación (venta) es crucial.
- Si tarda mucho en vender, necesita más capital para seguir produciendo, incluso si sus trabajadores son muy productivos.
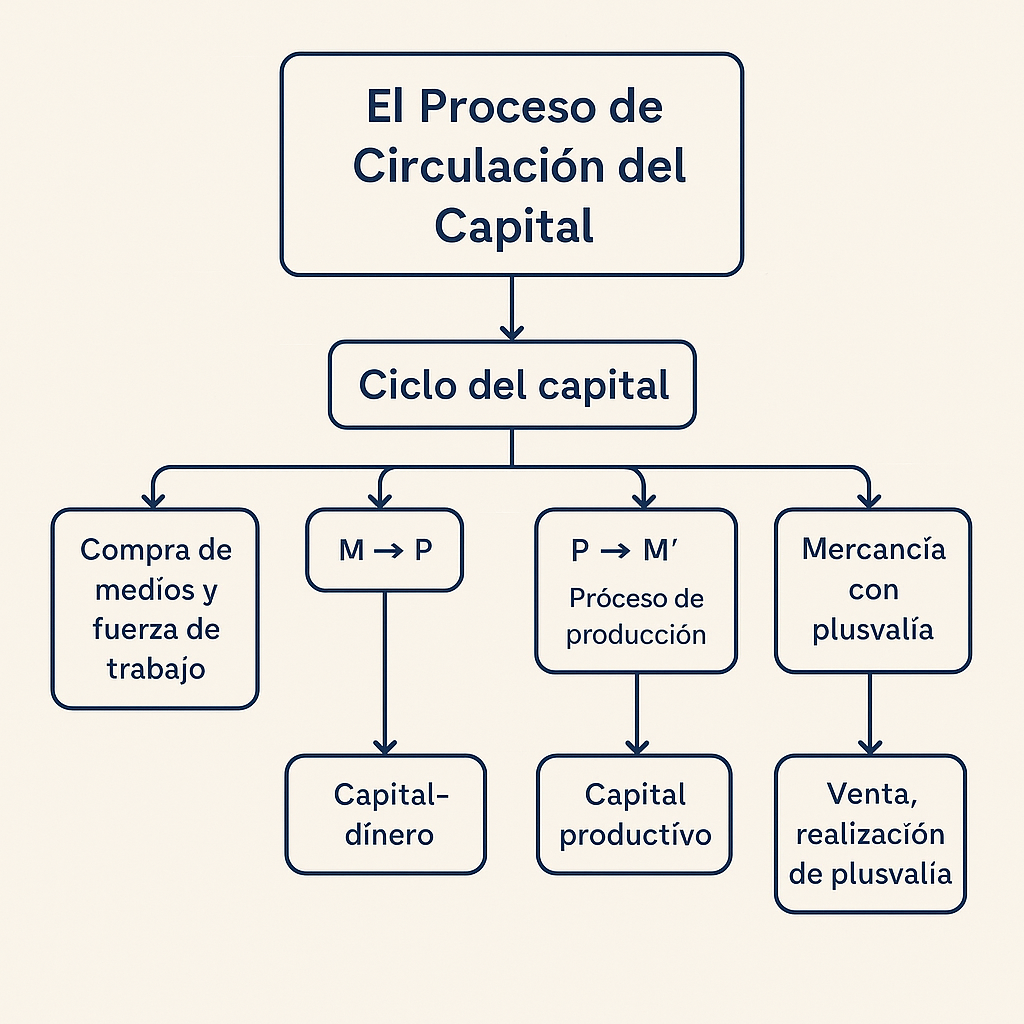
TERCERO
https://mega.nz/file/APpzXCRT#FN_kVIYfkKCTbfKVka0ZzOdS2Yj11Z9IFdwOUpQEORE
El tomo II del libro "El capital" de Marx, fue editado y publicado por Engels con los manuscritos dejados por Marx antes de su fallecimiento. Trata de la transformación de la plusvalía en ganancia y de la cuota de plusvalía en cuota de ganancia.
Con el capitalismo, se forman clases sociales de acuerdo al grado de participación en la producción, distribución, financiamiento y en general de toda la economía con sus fenómenos sociales. El nivel mas alto lo ocupan los financiaros creadores de la gran industria bancaria internacional dominada actualmente por judíos sionistas y allegados, quienes han adquirido todos los derechos económicos y políticos que puedan existir. Bajo su control se hallan los empresarios industriales quienes dependen enteramente de estos inversionistas financieros a través del mecanismo de la deuda que nunca terminan de pagar. Los empresarios comerciantes dependen tanto de los empresarios industriales con quienes discuten precios y ventajas como también de los inversionista financieros. Los terratenientes dueños de grandes extensiones de tierra, se ven condicionados a vivir de la renta que el capitalista les pueda ofrecer por el uso de ella para la agroindustria. Los trabajadores, sus familias y la población en general tienen que someterse al trabajo asalariado que los empobrece cada vez más. Sus derechos económicos se ven restringidos para acceder al capital social teniendo que pagar intereses usureros con los cuales algunos pueden realizar trabajos y servicios artesanales en micro o medianas empresas que no pueden competir con la gran industria nacional ni mucho menos con las empresas multinacionales que acaban con ellas y con la gran empresa nacional en todos los países.
"…En el libro I se investigaron los fenómenos que ofrece el proceso de producción capitalista considerado de por sí, como proceso directo de producción, prescindiendo por el momento de todas las influencias secundarias provenientes de causas extrañas a él. Pero este proceso directo de producción no llena toda la órbita de vida del capital. En el mundo de la realidad aparece completado por el proceso de circulación, sobre el que versaron las investigaciones del libro II. En esta parte de la obra, sobre todo en la sección tercera, al examinar el proceso de circulación, como mediador del proceso social de reproducción, veíamos que el proceso de la producción capitalista considerado en su conjunto representa la unidad del proceso de producción y del proceso de circulación. Aquí, en el libro III, no se trata de formular reflexiones generales acerca de esta unidad, sino, por el contrario, de descubrir y exponer las formas concretas que brotan del proceso de movimiento del capital considerado como un todo. En su movimiento real, los capitales se enfrentan bajo estas formas concretas, en las que tanto el perfil del capital en el proceso directo de producción como su perfil en el proceso de circulación no son más que momentos específicos y determinados. Las manifestaciones del capital, tal como se desarrollan en este libro, van acercándose, pues, gradualmente a la forma bajo la que se presentan en la superficie misma de la sociedad a través de la acción mutua de los diversos capitales, a través de la concurrencia, y tal como se reflejan en la conciencia habitual de los agentes de la producción…"
Pag 16 tomo III de "el capital"
"…El dinero efectúa movimientos puramente técnicos en el proceso de circulación del capital industrial y, podemos agregar ahora, del capital comercial, puesto que éste se encarga de una parte de la circulación del capital industrial, haciendo de esta parte su propio movimiento. La transformación de ese capital en capital financiero se opera justamente por esos movimientos que, convertidos en autónomos, vienen a ser la función de un capital particular: este último efectúa tales movimientos, y solamente ellos, como operaciones que le son propias. Una parte del capital industrial y también, del capital–comercial existiría no sólo constantemente en forma de dinero, como capital–dinero en general, sino como capital–dinero sujeto a estas funciones técnicas. Pero ahora se disocia del capital total y se independiza una determinada parte en forma de capital– dinero, cuya función capitalista consiste exclusivamente en efectuar estas operaciones para la clase de los capitalistas industriales y comerciales en su conjunto. Como en el caso del capital–comercial, una parte del capital industrial existente en el proceso de circulación bajo la forma de capital–dinero se separa y efectúa estas operaciones del proceso de reproducción para todo el capital restante. Por consiguiente, los movimientos de este capital–dinero no son, a su vez más que movimientos de una parte autónoma del capital industrial sujeto a su proceso de reproducción…"
Nota: Pag 219 tomo III de "el capital"
"…Las observaciones generales que hasta ahora hemos podido hacer con respecto al sistema de crédito son las siguientes:
I. Necesidad del sistema de crédito como vehículo para compensar las cuotas de ganancia o para el movimiento de esta compensación, sobre la que descansa toda la producción capitalista.
II. Disminución de los gastos de circulación.
I) Uno de los gastos principales de circulación es el dinero mismo, en cuanto valor de por sí. De tres modos se economiza el dinero por medio del crédito:
a) Haciendo que desaparezca en una gran parte de las transacciones.
b) Acelerando la circulación de los medios circulantes. Esto coincide en parte con lo que diremos en 2). Por una parte, la aceleración a que nos referimos tiene carácter técnico; es decir, permaneciendo idénticos el volumen y la cantidad de los actos de circulación de mercancías que sirven de vehículo al consumo, con una masa menor de dinero o de signos monetarios se realiza el mismo servicio. Esto se halla relacionado con la técnica del sistema bancario. Por otra parte, el crédito acelera la velocidad de la metamorfosis de las mercancías y, por tanto, la velocidad de la circulación del dinero.
c) Sustituyendo el dinero–oro por el papel–moneda.
2) Aceleración por medio del crédito de las distintas fases de la circulación o de la metamorfosis de las mercancías y también de la metamorfosis del capital y, por tanto, aceleración del proceso de reproducción en general. (Por otro lado, el crédito permite desdoblar con un mayor intervalo entre si los actos de la compra y la venta, sirviendo por tanto de base a la especulación.) Contracción del fondo de reserva, lo que puede enfocarse desde dos puntos de vista: de una parte, como disminución de los medios circulantes; de otra parte, como restricción de la parte del capital que ha de existir siempre en forma de dinero.
III. Creación de sociedades anónimas. Y, como consecuencia de ello:
1) Extensión en proporciones enormes de la escala de la producción y de las empresas inasequibles a los capitales individuales. Al mismo tiempo, se convierten en empresas sociales algunas empresas que antes se hallaban regentadas por el gobierno.
2) El capital, que descansa de por sí sobre un régimen social de producción y presupone una concentración social de medios de producción y fuerzas de trabajo, adquiere así directamente la forma de capital de la sociedad (capital de individuos directamente asociados) por oposición al capital privado, y sus empresas aparecen como empresas sociales por oposición a las empresas privadas. Es la supresión del capital como propiedad privada dentro de los límites del mismo régimen capitalista de producción.
3) Transformación del capitalista realmente en activo en un simple gerente, administrador de capital ajeno, y de los propietarios de capital en simples propietarios, en simples capitalistas de dinero. Aun cuando los dividendos que perciben incluyan el interés y el beneficio de empresario, es decir. la ganancia total (pues el sueldo del gerente es o debe ser un simple salario para remunerar un cierto tipo de trabajo calificado cuyo precio regula el mercado de trabajo, como el de otro trabajo cualquiera), esta ganancia total sólo se percibe ahora en forma de interés, es decir, como simple remuneración de la propiedad del capital, separada por entero de la función que desempeña en el proceso real de reproducción, lo mismo que esta función se halla separada, en la persona del gerente, de la propiedad del capital…"
Nota: Pag 283 tomo III de "el capital"
"…El gran regulador del ritmo de la circulación es el crédito. Así se explica por qué las crisis agudas del mercado de dinero suelen coincidir con la abundancia de la circulación" (The Currency Theor Reviewed, página 65). Esto debe entenderse en dos sentidos. En primer lugar, todos los métodos que ahorran medios de circulación se basan en el crédito. En segundo lugar, tomemos, por ejemplo, un billete de 500 libras esterlinas. A se lo entrega hoy a B en pago de una letra de cambio; B lo deposita el mismo día en su banco, el cual descuenta con él, siempre el mismo día, una letra de cambio, a favor de C; C la paga a su banco, éste la pasa al bill–broker para que la descuente, etc. La celeridad con que circula aquí el billete de banco como medio de compras y de pagos se halla condicionada por la celeridad (con que retorna siempre a alguien en forma de depósito, para pasa de nuevo a otro en forma de préstamo. La simple economía de medios de circulación aparece desarrollada hasta el máximo en la Clearing House, en el simple intercambio de letras vencidas y en la función predominante del dinero como medio de pago simplemente para saldar las diferencias. Pero la existencia de estas letras descansa, a su vez, sobre el crédito que se conceden mutuamente los industriales y comerciantes. Retirad este crédito y disminuirá enseguida el número de letras de cambio, sobre todo el de las libradas a larga vista, y con ellas la eficacia de este método de compensación. Y esta economía, que consiste en eliminar el dinero de los actos de circulación y que se basa íntegramente en la función del dinero como medio de pago, la cual descansa, a su vez, sobre el crédito, sólo puede ser (si prescindimos de la técnica más o menos desarrollada en cuanto a la concentración de estos pagos) de dos clases: los créditos mutuos, representados por letras de cambio o cheques, se compensan unas veces en manos del mismo banquero, que se limita a transcribir el crédito de la cuenta de un cliente a la de otro, y otras veces entre distintos banqueros…"
Nota: Pag 329 tomo III de "el capital"
"…El capital a interés o capital usurario, para emplear el término arcaico, figura con su hermano gemelo, el capital comercial, entre las formas antediluvianas del capital que preceden desde muy lejos al régimen de producción capitalista y con las que nos encontramos en las más diversas formaciones económicas de la sociedad. La existencia del capital usurario sólo exige que una parte por lo menos de los productos se convierta en mercancías y que, a la par con el comercio de mercancías, se desarrollen las diversas funciones propias del dinero. El desarrollo del capital usurario se enlaza al del capital comercial, y especialmente al del capital comercial en dinero. En la antigua Roma, a partir de los últimos tiempos de la República, en que la manufactura se hallaba muy por debajo del antiguo nivel medio, el capital comercial, el capital de negocios monetarios y el capital usurario –dentro de la forma antigua– había llegado a su punto máximo de desarrollo. Ya hemos visto cómo con el dinero se asocia fácilmente el atesoramiento. Sin embargo, el atesorador profesional no llega a adquirir importancia hasta que no se convierte en usurero. El comerciante toma dinero a préstamo para sacar de él una ganancia, para emplearlo como capital, es decir, para invertirlo. Por consiguiente, también bajo sus formas anteriores aparece frente a él, lo mismo que frente al capitalista de los tiempos modernos, el prestamista de dinero. Esta relación especifica fue percibida también por las universidades católicas. Las universidades de Alcalá, de Salamanca, de Ingolstadt, de Friburgo, de Brisgovia, de Maguncia, de Colonia y de Tréveris fueron reconociendo una tras otra la licitud de los intereses, tratándose de préstamos comerciales. Las primeras cinco aprobaciones de este tipo fueron recogidas en los archivos del Consulado de la ciudad de Lyon e impresas en el apéndice al Traité de l'usure et des intérêts, Lyon, Bruyset Ponthus." (M. Augier, Du crédit public, etc., París, 1842, p. 206.) Bajo todas las formas en que existe la economía esclavista (no de un modo patriarcal, sino como en los últimos tiempos de Grecia y de Roma), como medio de enriquecimiento, en que el dinero es, por tanto, el medio para apropiarse el trabajo ajeno por la compra de esclavos, de tierra, etc., el dinero, precisamente porque puede invertirse de este modo, es valorizable como capital, rinde intereses…"
Nota: Pag 370 tomo III de "el capital"
"..El análisis de la propiedad territorial bajo sus diversas formas históricas cae fuera del marco de esta obra. Sólo nos ocupamos de ella en la medida en que una parte de la plusvalía producida por el capital va a parar a manos del terrateniente. Partimos, pues, del supuesto de que la agricultura, lo mismo que la industria, se halla dominada por el régimen capitalista de producción, es decir, de que la agricultura es explotada por capitalistas que por el momento sólo se distinguen de los demás capitalistas por el elemento en que invierten su capital y sobre el que recae el trabajo asalariado que este capital pone en acción. Para nosotros, el arrendatario de la tierra produce trigo, etc., como el fabricante produce hilado o máquinas. La premisa de que la agricultura ha caído bajo el imperio del régimen capitalista de producción implica que domina todas las esferas de la producción y de la sociedad burguesa y que se dan también, en toda su plenitud, las condiciones que la caracterizan, tales como la libre concurrencia de los capitales, la posibilidad de que éstos se transfieran de una rama de producción a otra, nivel igual de la ganancia media, etc. La forma de la propiedad territorial tenida en cuenta por nosotros constituye una forma histórica específica de esta propiedad: la forma en que, mediante la acción del capital y del modo capitalista de producción se ha transformado la propiedad feudal de la tierra, la agricultura explotada por pequeños campesinos para lograr su comida, en la posesión de la tierra como una de las condiciones de producción para el productor directo y su propiedad como la condición más favorable para el florecimiento de su régimen de producción. Y así como el régimen capitalista de producción presupone con carácter general la expropiación de los obreros con respecto a sus condiciones de trabajo, en la agricultura presupone la expropiación de los obreros agrícolas con respecto a la tierra y su supeditación a un capitalista que explota la agricultura para obtener de ella una ganancia…"
Nota: Pag 380 tomo III de "el capital"
"…Entendemos aquí por renta en dinero (a diferencia de la renta del suelo industrial o comercial basada en el régimen de producción capitalista, que sólo representa un remanente sobre la ganancia media) la renta del suelo que brota de una simple transmutación de forma de la renta en productos, del mismo modo que ésta no era, a su vez, sino la antigua renta en trabajo transformada. Aquí, el productor directo paga a su terrateniente (ya se trate del Estado o de un particular), en vez del producto, su precio correspondiente. No basta, pues, con que quede un remanente de producto, en su forma natural; es necesario que abandone esta forma natural para adoptar forma de dinero. Aunque el productor directo sigue produciendo por sí mismo, al igual que antes, la mayor parte por lo menos de sus medios de subsistencia, ahora una parte de su producto tiene que convertirse en mercancía y producirse como tal. Cambia, por tanto, en mayor o menor medida, el carácter de todo el régimen de producción. Este pierde su independencia; ya no se halla desligado de la trabazón social. La relación del costo de producción, en el que ahora entra una cantidad mayor o menor de desembolsos en dinero, pasa a ser decisiva; pasa a ser decisivo, en todo caso, el remanente de la parte del producto bruto que ha de convertirse en dinero sobre la parte que ha de volver a servir, de un lado, como medio de reproducción y que de otro lado ha de funcionar como medio directo de subsistencia…"
Nota: Pag 479 tomo III de "el capital"
"…La transformación de la plusvalía en ganancia depende, según veíamos, tanto. del proceso de circulación como del proceso de producción. La plusvalía, en forma de ganancia, ya no guarda relación solamente con la parte del capital invertida en salarios, sino con el capital en su conjunto. La cuota, de ganancia es regulada por leyes propias, que admiten e incluso imponen un cambio de la misma, aunque la cuota de plusvalía permanezca invariable. Todo esto va velando más y más la verdadera naturaleza de la plusvalía y, por tanto, el verdadero mecanismo del capital. Y esto se acentúa todavía más al transformarse la ganancia media y los valores en precios de producción, en las medias reguladoras de los precios del mercado. Interviene aquí un complicado proceso social, el proceso de compensación de los capitales que desglosa los precios medios relativos de las mercancías de sus valores y las ganancias medias obtenidas en las distintas ramas de producción (prescindiendo completamente de las inversiones individuales de capital en cada rama concreta de producción) de la explotación real del trabajo por los distintos capitales. No sólo en apariencia, sino en realidad, nos encontramos con que el precio medio de las mercancías difiere de su valor, es decir, del trabajo materializado en ellas, y la ganancia medía de un determinado capital no coincide con la plusvalía que este capital extrae de los obreros que trabajan para él. El valor de las mercancías sólo se manifiesta directamente ya en la influencia que la fuerza productiva variable del trabajo ejerce sobre la baja y el alza de los precios de producción, sobre su movimiento, pero no sobre sus últimos límites. La ganancia sólo aparece determinada de un modo accesorio por la explotación directa del trabajo, en la medida en que ésta consiente, en efecto, al capitalista, a base de los precios reguladores del mercado, aparentemente independientes de esta explotación, realizar una ganancia diferente de la ganancia media. Las mismas ganancias medías normales parecen inmanentes al capital, independientes de la explotación; la explotación anormal e incluso la explotación media realizada en condiciones favorables de excepción, sólo parece condicionar las divergencias con respecto a la ganancia media…"
Nota: Pag 497 tomo III de "el capital"
"…Cuando un obrero independiente ––por ejemplo, un pequeño campesino, ya que aquí cabe aplicar las tres formas de renta–– trabaja para sí y vende su propio producto, se le considera en primer lugar como su propio empresario (capitalista), para quien él mismo trabaja como obrero, y como su propio terrateniente, que lleva en arriendo su misma tierra. Se paga a si mismo un salario como obrero asalariado, se reivindica a sí mismo su ganancia como capitalista y se abona a si mismo la renta como terrateniente. Partiendo del modo de producción capitalista y de las relaciones correspondientes a él como la base social de carácter general, esta subsunción tiene una razón de ser en el sentido de que nuestro pequeño campesino no debe precisamente a su trabajo, sino al hecho de poseer los medios de producción ––que aquí revisten en general la forma de capital–– el que se halle en condiciones de beneficiarse con su propio sobre trabajo. Además, mientras crea su producto como mercancía y depende, por tanto, del precio del mismo (y aunque así no fuese, este precio seria siempre susceptible de cálculo), la masa de sobre trabajo que puede valorizar no dependerá de su propia magnitud, sino de la cuota general de ganancia; y asimismo, el eventual superávit sobre la cuota de plusvalía determinada por la cuota general de ganancia no dependerá tampoco de la cantidad del trabajo rendido por él, sino que sólo podrá apropiárselo por el hecho de ser propietario de la tierra en que trabaja. Todo esto hace que una forma de producción que no corresponde al modo de producción capitalista pueda asimilarse ––y hasta cierto punto con alguna razón–– bajo sus formas de renta, lo cual viene a reforzar todavía más la ilusión de que las relaciones capitalistas tienen el carácter de relaciones naturales comunes a cualquier régimen de producción…"
Nota: Pag 522 tomo III de "el capital"
"…A medida que la conciencia del hombre va desarrollándose y haciéndose más critica, tiene en cuenta, sin embargo, el carácter históricamente más desarrollado de las relaciones de distribución, aunque aferrándose más fuertemente todavía al carácter permanente de las relaciones de producción, que se consideran como obra de la naturaleza humana e independientes, por tanto, de toda evolución histórica. El análisis científico del modo capitalista de producción demuestra, por el contrario, que este modo es de naturaleza particular y que responde a particularidades específicas determinadas; que, al igual que cualquier otro régimen de producción concreto, presupone como condición histórica una determinada fase de las fuerzas sociales productivas y de sus formas de desarrollo: condición que es, a su vez, resultado y producto histórico de un proceso anterior y del cual parte el nuevo tipo de producción como de su base dada; que las relaciones de producción que corresponden a este modo de producción específico, históricamente determinado ––relaciones que los hombres contraen en su proceso social de vida, en la creación de su vida social––, presentan un carácter específico, histórico y transitorio. Cuando se examinan las relaciones de distribución se parte ante todo del pretendido hecho de que el producto anual se distribuye como salario, ganancia y renta del suelo. Pero el hecho, así expuesto, es falso. El producto se distribuye de una parte en capital y de otra parte en rentas. Una de estas rentas, el salario, reviste siempre la forma de renta, renta del obrero, después de haberse enfrentado antes con el obrero en forma de capital. El hecho de que las condiciones de trabajo producidas y los productos del trabajo se enfrenten como capital al productor directo, implica ya de antemano un determinado carácter social de las condiciones materiales de trabajo frente a los obreros y, por tanto, una determinada relación en que éstos se hallan dentro de la producción misma con los poseedores de las condiciones de trabajo, y viceversa. La transformación de estas condiciones de trabajo en capital implica, a su vez, la expropiación del suelo de los productores directos y, por tanto, una determinada forma de propiedad territorial. Si una parte del producto no se convirtiese en capital, la otra no tomaría las formas de salario, ganancia y renta del suelo…"
Nota: Pag 524 tomo III de "el capital"
📘 Tomo III: El proceso global de la producción capitalista
Este volumen fue editado por Friedrich Engels tras la muerte de Marx y reúne manuscritos que Marx no alcanzó a publicar en vida.
🧩 Objetivo central
Este tomo se centra en cómo se transforma la plusvalía producida en la ganancia, y cómo se distribuye entre las distintas clases capitalistas: empresarios, banqueros y terratenientes.
🧱 Estructura del Tomo III (por secciones clave)
1. Transformación de la plusvalía en ganancia
- Diferencia entre valor y precio de costo.
- La plusvalía aparece disfrazada como ganancia, lo que oculta su origen en el trabajo no pagado.
- Se introduce la cuota de ganancia: ganancia en relación al capital total (no solo al capital variable como en el tomo I).
- La competencia entre capitalistas genera una cuota media de ganancia, provocando que los precios de producción se desvíen del valor.
2. Formación del precio medio de las mercancías
- Los precios de producción no reflejan el tiempo de trabajo directo.
- Capitales con diferente composición orgánica (constante/variable) obtienen ganancias similares.
- La ley del valor opera en promedio, no en cada mercancía aislada.
3. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia
- Aunque la plusvalía puede aumentar, el crecimiento del capital constante tiende a hacer descender la tasa de ganancia.
- Contradicciones internas del capitalismo: innovación tecnológica + crisis.
4. Transformación de la ganancia en ganancia comercial e interés
- Se distingue entre:
- Ganancia industrial
- Ganancia comercial
- Interés bancario
- El capital se divide en funciones: productivo vs. mercantil vs. financiero.
- El capital a interés aparece como si el dinero "produjera" ganancias por sí mismo.
5. La renta del suelo
- Tipos:
- Renta absoluta: por tener propiedad de la tierra.
- Renta diferencial: por diferencias de fertilidad o ubicación.
- Los terratenientes apropian una parte de la plusvalía sin participar en la producción.
- Marx desmonta las teorías de la renta de David Ricardo.
6. El capital ficticio y el sistema crediticio
- Aparición del capital ficticio (acciones, bonos, etc.).
- La expansión del crédito crea ilusiones de riqueza no respaldadas por valor real.
- Se analizan las crisis periódicas del capitalismo como resultado de estas contradicciones.
7. Las clases sociales
- Marx resume el sistema capitalista como una sociedad dividida en:
- Capitalistas (ganancia)
- Terratenientes (renta)
- Proletarios (salario)
- El conflicto entre estas clases es el motor de la historia.
🎯 ¿Qué aporta este tomo?
- Explica cómo se distribuye la plusvalía entre distintas fracciones de la clase dominante.
- Introduce conceptos clave como capital ficticio, ganancia media y renta.
- Muestra que las apariencias en el mercado (precio, ganancia, interés) ocultan la explotación.
- Es fundamental para entender la naturaleza de las crisis económicas y la estructura de clases.

CUARTO
La inteligencia social de la acción humana evolucionante, se efectúa con la capacidad mental del espíritu junto a la capacidad del cerebro para comprender, adaptarse y actuar sobre el universo. Estas capacidades son evolucionantes, se transforman constantemente de acuerdo a los tipos de acciones realizadas. En un principio la humanidad se formó una idea animista, atribuyendo vida anímica y poderes a los objetos de la naturaleza y en la creencia de la existencia de espíritus que animan todas las cosas, narrando mitos y leyendas para interpretar los fenómenos naturales, sobre la forma como se originó el universo, tratando de explicar el enigma de la procedencia de la humanidad, su destino, la naturaleza de su ser, el sentido de su vida.
En su peregrinación migratoria, la humanidad pobló la tierra desde el África en sitios como Etiopia, Egipto, pasando al Asia por el medio oriente, China, India, como una comunidad, un colectivo que estableció civilizaciones y culturas en las cuales las ideas, los pensamientos o ideologías dominantes obedecían a las estructuras sociales y sus relaciones, impuestas por quienes lideraban el poder social por razones de autoridad, económicas, políticas y/o criminales. Los mitos y leyendas fueron utilizados por estos personajes como los patriarcas, reyes, faraones, emperadores para justificar su poder, sus leyes y acciones, divinizándolos como otorgados por dioses creados en mitos y leyendas. De ellos surgen las religiones alienantes que perduran con su influencia alienante hasta los presentes días.
La religión precede a la filosofía, nacida en la antigua Grecia en el siglo VI a.c., como evolución del pensamiento mítico y religioso a un pensamiento racional, buscando explicaciones lógicas, éticas y sistemáticas para el mundo, en lugar de confiar en mitos y dioses para explicar sus fenómenos espirituales, físicos, sociales y psicológicos. Los primeros filósofos, como Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, se enfocaron en encontrar una verdad fundamental y universal, que pudiera explicar la naturaleza del universo y la existencia humana. La filosofía se caracteriza por el uso de la razón y el pensamiento lógico para analizar y comprender el mundo, lo cual representó un cambio importante en comparación con la forma anterior de pensar. Si bien la filosofía se considera un producto más reciente, es importante entender que la filosofía y la religión no son entidades mutuamente excluyentes, sino que a menudo se entrelazan y se influyen entre sí. De hecho, muchos filósofos han abordado temas religiosos y la religión ha sido fuente de inspiración para el pensamiento filosófico. La religión y el mito se basan en lo sobrenatural, mientras que la filosofía y la ciencia usan la razón. La religión habla de un origen divino y la ciencia de uno natural.
La verdad acerca del universo y la humanidad se debe buscar en la comprobación científica con las exigencias de precisión y objetividad, de las causas y fines últimos del origen de su existencia, el desarrollo y evolución de los fenómenos espirituales, físicos, sociales, psicológicos, su interrelación, que obedecen a leyes espirituales y físicas, a partir de las cuales se deben descubrir las leyes sociales que estén en frecuencia armónica y en sintonía con ellas.
El espíritu humano contiene al alma, que es la energía vital como porción adaptada al humano de la energía universal; contiene la mente como información proveniente del conocimiento universal del ADN del universo; contiene la conciencia en sus tres dimensiones: conocimiento hacia la verdad, sentimiento hacia el amor, voluntad para hacer el bien común con verdad y amor en evolución permanente perfeccionante con amor y dolor (karma y dharma) del orden universal que rige la vida. Entre el espíritu humano y el cerebro del cuerpo físico existe una comunicación continua y retroactiva. El cerebro capta la fenomenología de su entorno físico y la envía a la mente, esta la recibe, la procesa examinando la conciencia y devuelve una orden de acción como reacción. La inteligencia del humano se nutre de esta retroalimentación entre la mente del espíritu y el cerebro del cuerpo físico. La inteligencia social es la suma de las inteligencias humanas que predominan en la sociedad en un determinado periodo histórico y en un sistema de organización social dado.
El pensamiento marxista es una inteligencia social que aparece en el entorno del sistema capitalista, el cual está orientado por ideologías egoístas, antisociales, antihumanas. El marxismo crea un método científico para estudiar y analizar la historia fundamentada en la evolución de la economía y sus respectivas relaciones sociales tomando de la filosofía hegeliana la dialéctica, la cual es un proceso de pensamiento que describe cómo la realidad y la razón se desarrollan a través de la interacción de opuestos, donde se afirma una idea como realidad o verdad (tesis), la negación de esa idea (antítesis) lleva a una nueva idea que supera y mantiene elementos de ambas (síntesis). Este proceso no es lineal, sino que implica conflicto y transformación, y se considera fundamental para entender la evolución de la historia y el conocimiento.
Marx aplica la dialéctica a la transformación socioeconómica de la humanidad, donde un sistema social se presenta como algo novedoso y necesario para luego ser reemplazado por otro. Así inicialmente el matriarcado lidero el poder social con ideología naturalista, vino luego el patriarcado, la monarquía, el feudalismo, el capitalismo y actualmente como lo indico Lenin el imperialismo sionista mafioso como fase superior del capitalismo, todos estos regidos por ideología egoísta que evolucionado desde el esclavismo puro y duro, pasando por la servidumbre, la esclavitud asalariada con reconocimiento de algunos derechos humanos y el bienestar social en países europeos consagrada en las monarquías constitucionales, en Estados Unidos de Norteamérica con la política Keynesiana.
Actualmente esto se está acabando con el imperialismo sionista mafioso que esta destruyendo los estados nacionales de todos los países para imponer gobiernos títeres, utilizando ejércitos mercenarios, que entregan toda la riqueza natural contenida en el suelo y subsuelo de su territorio a sus empresas multinacionales nefastas y criminales, y les permite disponer del recurso humano en condiciones laborales infrahumanas retornando a la antigua esclavitud, diezmando sus poblaciones con guerras, conflictos internos, enfermedades programadas como el covid y otras plagas de laboratorio.
Marx plantea que la emancipación de los trabajadores y la humanidad en general, solo se puede dar en el socialismo como fase inicial del comunismo, en el cual plantea la desaparición del estado, sin describir como se haría eso, como funcionaria la sociedad sin estado. Este planteamiento coincide con el globalismo imperialista actual, que esta construyendo desde la revolución industrial y la creación de la banca financiera global en manos de judíos sionistas, con las guerras napoleónicas, las revoluciones burguesas europeas de 1848, las dos guerras mundiales un proyecto de ingeniería social donde organismos supranacionales controlados por ellos como la ONU, el FMI, "organizaciones no gubernamentales ONG (no estatales) y demás organismos de carácter privado están reemplazando la función administrativa constitucional de los estados nacionales.

Marx puso como ejemplo de organización social la comuna de Paris y la revolución francesa en su teoría política. Lenin propuso la entrega del poder social a los comités de obreros, el soviet supremo, pero sionistas infiltrados en la revolución que solo les interesaba derrocar el zar y la economía esclavista y feudal para imponer su sistema de producción capitalista, con lo cual una vez desaparecido Lenin, el poder social paso a manos de funcionarios burocráticos dejando la economía en manos de estos infiltrados sionistas, negando a los trabajadores ser propietarios organizados de las empresas, tal como acontece en el capitalismo. Esto dio pie a la crítica de economistas de la llamada escuela Austriaca que enfatizaron en la imposibilidad de construir el socialismo por falta de libertad para crear empresa y hacer economía, por la falta del cálculo económico que no era utilizado por la dirección centralizada de la planificación económica y social, sin dar oportunidad de escoger al consumidor lo que quiere o necesita dentro de un mercado de libre competencia. Recibir productos del estado es una especie de dependencia autoritaria y/o paternalista, que impide la creatividad empresarial de nuevas tecnologías y productos. De la escuela económica de Frankfurt recibieron criticas por el supuesto autoritarismo creando la teoría de un marxismo con rostro humano a partir de psicología freudiana, excluyendo a los trabajadores como sujetos de la revolución por individuos de minorías sociales como el racismo, la ideología de género, las migraciones, hoy llamado wokismo.
En vista del fracaso socioeconómico y humanista tanto del capitalismo que degenero en el imperialismo y caos actual, como las experiencias socialistas de países como la Unión Soviética, se debe apelar a la ingeniería social para construir un proyecto socialista que sintetice lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo, a partir de una asamblea nacional popular constitucional permanente, con representantes o delegados directos del campo y la ciudad, desde organización de los barrios y veredas que puedan presentar proyectos socioeconómicos y ejecutar los que correspondan a su localidad, pasando al nivel comunitario que agrupa comunas y corregimientos presentado y ejecutando proyectos comunitarios, pasando al nivel municipal presentando y ejecutando proyectos municipales, pasando a nivel departamental presentando y ejecutando proyectos departamentales, pasando a nivel regionales presentado y ejecutando proyectos regionales pasando a nivel nacional donde el congreso recibe proyectos de carácter nacional de los niveles anteriores para su estudio, aprobación y ejecución, así como proyectos propios del congreso de nivel nacional y/local de los niveles anteriores.
https://www.youtube.com/watch?v=3r5xUOVsfWg
"…En este vídeo: La economía que te muestran no tiene nada que ver con la que vives. El mercado no es natural: fue construido políticamente para beneficiar a unos pocos. La mayoría de los dogmas económicos actuales provienen de ideólogos que justifican el poder. Los fracasos del capitalismo se maquillan como errores del Estado o del "socialismo". Las crisis se repiten porque la economía financiera se divorció del mundo real. Hay formas reales, humanas y críticas de pensar la economía… pero te las ocultan. No saber nada de economía puede ser un acto de resistencia…"
Esta asamblea nacional popular permanente, debe elaborar el derecho social que se promulgue en la constitución nacional del derecho social, reglamentada por el estatuto constitucional que contenga las leyes reglamentarias agrupadas o clasificadas en códigos. Debe crear un estado nacional democrático, equitativo y solidario con funciones principales de ser un inversor y asegurador financiero social, a través de un sistema nacional bancario, regido por la constitución y la ley. La economía debe ser un poder social dentro del estado y ser reglamentada por la constitución y la ley en cuanto a la propiedad del territorio que debe ser de la nación, o sea de toda la población nacional, por lo cual el uso y tenencia de la tierra debe ser reglamentada por la ley.
Las empresas deben ser democráticas, equitativas, solidarias, financiadas por el sistema nacional bancario, siendo el estado socio inversor del capital social, recibiendo utilidades anuales en lugar de colocar impuestos. Esta participación será reglamentada por la ley teniendo en cuenta lograr el pleno empleo y el desarrollo económico de acuerdo al plan nacional de desarrollo económico elaborado por los gremios de las empresas democráticas (EDES) y al presupuesto nacional elaborado por el poder social administrativo del gobierno, aprobados ambos por el poder social legislativo, la asamblea nacional popular permanente (ANPP), que se debe ir incrementado anualmente de acuerdo al crecimiento del producto interno bruto (PIB). Las EDES se pueden constituir también como Cooperativas.
Debe existir un mercado social donde lleguen los productos de las EDES industriales, las manufacturas, artesanías y demás productos agrícolas que forman el capital social expresado en términos monetarios con unidades de valor adquisitivo (UVA) como dinero circulante legalmente autorizado, ya sea papel moneda, tarjetas electrónicas o monedas digitales, para que los consumidores puedan escoger libre y voluntariamente lo que deseen o necesiten dentro de una competencia leal y vigilado por entidad competente, con publicidad honesta y verídica que informe la composición y calidad de los productos. Como dijo Mao Tse Tung, que se abran cien flores, que compitan cien escuelas, no solo en la economía sino en la educación, cultura y ciencia en general.
El poder social administrativo ejecutivo de gobierno debe tener una junta directiva nacional elegida por planchas como en el sistema cooperativo, con ministros y viceministros actuando en coordinación con los gremios empresariales de las EDES para implementar el plan nacional de desarrollo económico y el presupuesto nacional.
Debe existir también como poder social lo jurídico, tribunales de justicia a nivel nacional, para aplicar la constitución y la ley en cuanto a los deberes y derechos de los nacionales civiles así como de los funcionarios del estado, junto y en estrecha colaboración con la fiscalía nacional, la procuraduría, la contraloría, la veeduría popular nacional, la personería.
Debe existir una contabilidad y una estadística nacional para realizar el cálculo económico, determinar costos y beneficios productivos, medir el desarrollo y crecimiento de la economía, la participación de los beneficios económicos de los trabajadores y el estado como socios de las empresas. Los trabajadores deben recibir anualmente un porcentaje del beneficio económico así como mensualmente un ingreso laboral equitativo de acuerdo al reglamento de trabajo interno de cada empresa. También deben aportar mensualmente al sostenimiento de la seguridad social en salud, educación, vivienda, y otros aportes necesarios para el funcionamiento de instituciones y organismos que lleven a cabo estos servicios esenciales a la población.
El socialismo debe estimular la educación en valores de la ideología solidaria y altruista. La participación internacional dentro de una organización constitucional mundial en condiciones de cooperación económica y política. La inteligencia social se debe fortalecer con acciones humanas evolucionantes.
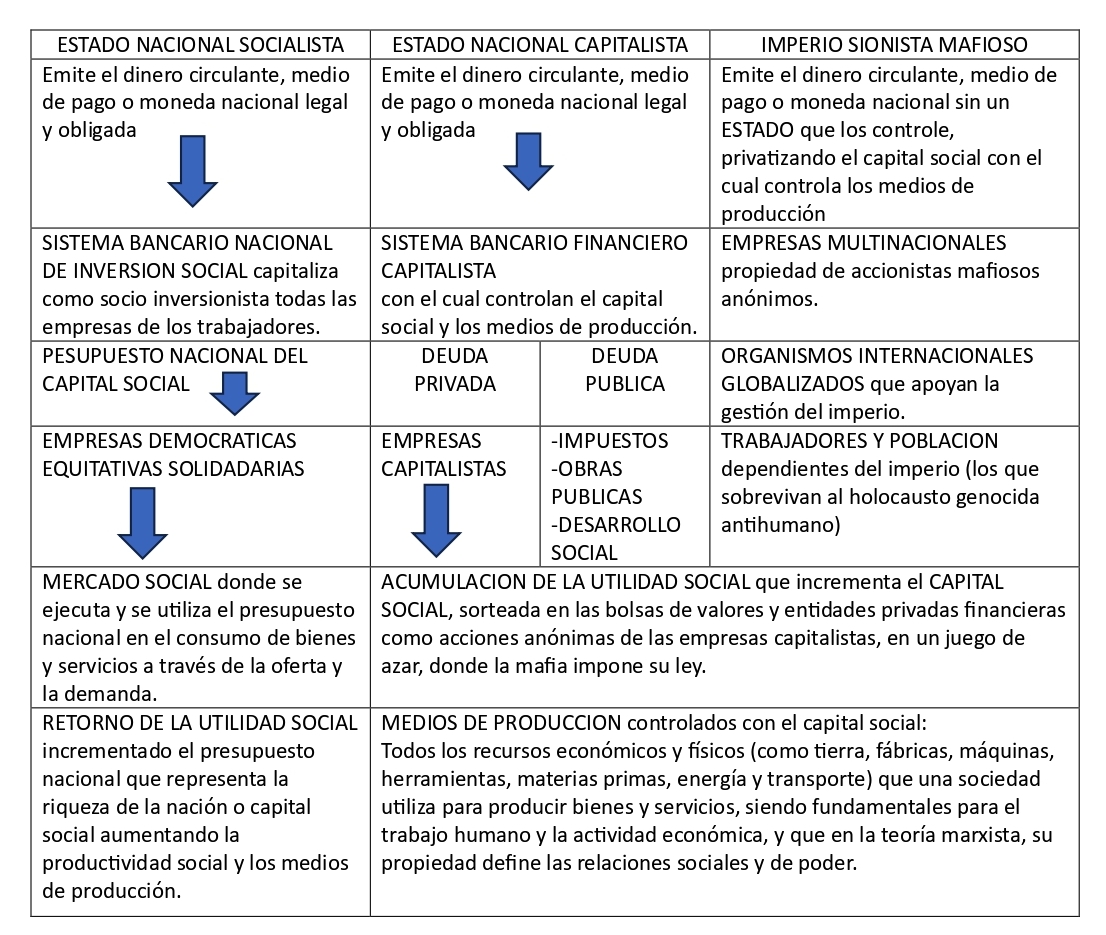
El tamaño (del Estado) sí importa – Histeria y Filosofobia La verdad detrás del odio al estado
✅ ¿Por qué el Estado pasó de ser un instrumento de justicia a un chivo expiatorio?
✅ ¿Qué ocurrió cuando empezó a incomodar al poder económico?
✅ ¿Cómo el neoliberalismo reconfiguró al Estado sin eliminarlo?
✅ ¿Por qué muchos progresismos quedaron atrapados en una trampa sin salida?
✅ ¿Existe una tercera vía entre la destrucción del Estado y su captura?
👉 Este video desmonta el mito de que el Estado es "el problema" y muestra cómo su debilitamiento no ha traído más libertad, sino más desigualdad, cinismo y concentración de poder económico.
Recuperar el Estado no significa volver al pasado, sino reinventarlo para que sirva, de una vez por todas, a las mayorías.



https://ingenieria-social4.webnode.es/#_ga=2.73708955.865982491.1543895865-1318659506.1543895865
https://el-proceso-creativo.webnode.com.co/accion-socilal/
https://www.youtube.com/watch?v=0XRKGu9KQNY
"…¿Puede un solo líder romper el control de las élites económicas que dominan el sistema?..."
https://www.youtube.com/watch?v=Wv-YsJssru8
"…El mundo está al borde de un cambio radical. En este análisis exploramos cómo Donald Trump desafía a los grandes poderes financieros globales…"
ChatGPT
La frase "inteligencia social de la acción humana evolucionante" suena compleja, pero se puede descomponer para entenderla mejor:
- Inteligencia social: hace referencia a la capacidad de los seres humanos para entender, interpretar y manejar las relaciones sociales. Incluye habilidades como la empatía, la comunicación, la cooperación, y la percepción de normas sociales.
- Acción humana: se refiere a los comportamientos y decisiones que los seres humanos realizan de forma intencional, normalmente guiados por motivos, valores, creencias, etc.
- Evolucionante: implica un proceso de cambio o desarrollo continuo. En este contexto, sugiere que tanto la acción humana como la inteligencia social no son estáticas, sino que cambian y se adaptan con el tiempo.
Entonces, ¿qué puede significar todo junto?
"Inteligencia social de la acción humana evolucionante" podría interpretarse como:
La capacidad adaptativa y socialmente inteligente del ser humano para actuar en entornos sociales cambiantes, aprendiendo y ajustando su comportamiento a lo largo del tiempo.
Esta frase puede estar relacionada con estudios en sociología, psicología evolutiva, teoría de la acción, o incluso con teorías sobre cómo las sociedades y los individuos coevolucionan.
En el contexto de la geopolítica, la frase "inteligencia social de la acción humana evolucionante" adquiere un matiz más estratégico y colectivo. Vamos a desmenuzarla con ese enfoque:
1. Acción humana evolucionante (en geopolítica):
Se refiere a cómo los actores humanos —ya sean individuos, líderes, Estados, corporaciones, o pueblos— modifican su comportamiento estratégico con el tiempo. Esto incluye cómo responden a amenazas, oportunidades, alianzas, conflictos, tecnologías, y cambios en el orden mundial.
2. Inteligencia social (en este marco):
Aquí no se trata solo de empatía interpersonal, sino de la capacidad colectiva para interpretar dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas. Incluye entender intenciones de otros actores, anticipar movimientos, leer el clima geopolítico, negociar, formar coaliciones y adaptarse al juego del poder global.
Entonces, en conjunto:
"Inteligencia social de la acción humana evolucionante" en geopolítica podría referirse a:
La capacidad de los actores humanos (como los Estados o sus líderes) para adaptarse estratégicamente a los cambios del entorno internacional, utilizando habilidades sociales, culturales y políticas para influir, sobrevivir y prosperar en un sistema global dinámico.
Ejemplos reales:
- La forma en que China ha evolucionado su acción internacional desde el aislamiento maoísta hacia el poder blando y las rutas de la seda modernas muestra inteligencia social evolucionante.
- Estados Unidos durante la Guerra Fría, adaptando sus acciones en función del equilibrio de poder, con estrategias como la contención, la diplomacia cultural, o la disuasión nuclear.
- Organizaciones no estatales como movimientos sociales, empresas transnacionales o incluso redes terroristas que cambian sus formas de operar y de relacionarse con el entorno.
Vincular "inteligencia social de la acción humana evolucionante" con corrientes y autores clave de la geopolítica. Hay varias formas de hacerlo en una guía con conexiones fuertes y sugerentes:
🧠 1. Edgar Morin y el Pensamiento Complejo
Morin no es un geopolítico clásico, pero su enfoque es muy útil para entender la evolución de la acción humana en sistemas complejos. Desde su visión:
- La inteligencia social sería la capacidad de actuar en redes interconectadas de poder, cultura, economía y ecología.
- La acción evolucionante se refiere a cómo los actores aprenden, se adaptan y reorganizan su estrategia en función del caos o el cambio.
👉 Aplicación geopolítica: Nos permite entender por qué las potencias no actúan de forma lineal, sino a partir de múltiples niveles de análisis (local, global, histórico, ambiental, cultural...).
♟️ 2. Realismo ofensivo / defensivo (John Mearsheimer, Kenneth Waltz)
Desde el realismo estructural, la acción humana se entiende como estrategia de supervivencia del Estado en un sistema anárquico internacional.
- La "inteligencia social" en este caso es la capacidad de leer correctamente el sistema internacional (equilibrio de poder, amenazas, alianzas).
- "Evolucionante" se traduce en cómo los Estados ajustan su política exterior para mantenerse en el juego del poder (guerra, diplomacia, contención, expansión, etc.).
👉 Ejemplo: La guerra en Ucrania y cómo distintos países reconfiguran sus posturas.
🌐 3. Geopolítica Crítica (Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby)
Esta corriente analiza cómo el discurso geopolítico configura la acción.
- Aquí, la inteligencia social es la capacidad de los actores de usar narrativas, símbolos y percepciones para influir en otros.
- Evolucionante: los discursos y las identidades cambian con el tiempo, lo cual moldea nuevas formas de acción geopolítica.
👉 Ejemplo: Cómo China usa la narrativa del "ascenso pacífico" mientras se expande estratégicamente en Asia y África.
🧬 4. Enfoques evolutivos / sistémicos (Immanuel Wallerstein, teoría de sistemas-mundo)
- La acción humana se ve como parte de un sistema global con centros y periferias.
- La inteligencia social está en cómo actores periféricos o semiperiféricos (como Brasil, India o Turquía) buscan adaptarse y escalar posiciones.
- Evolución: se analiza cómo las estructuras del poder global se transforman a lo largo de ciclos históricos.
👉 Aquí entra fuerte el concepto de coevolución entre actores humanos y estructuras de poder.
¿Cómo resumir todo esto?
En geopolítica, la inteligencia social de la acción humana evolucionante es la capacidad de los actores (sobre todo los Estados) para leer su entorno, adaptarse a los cambios estructurales y simbólicos del sistema internacional, y transformar su estrategia a través del tiempo, integrando elementos culturales, económicos, tecnológicos y discursivos en su accionar.
Esquema conceptual claro, con visualización sencilla, para explicar la idea de "inteligencia social de la acción humana evolucionante" en el contexto geopolítico
🧭 Esquema Conceptual: Inteligencia Social de la Acción Humana Evolucionante en Geopolítica
🔑 Concepto Central:
La inteligencia social es la capacidad de los actores humanos (especialmente Estados) para leer, interpretar, adaptarse y transformar sus estrategias en función de los cambios en el entorno internacional, de forma evolutiva y dinámica.
🧩 Ejes del Esquema
1. Actor Geopolítico
- Estados, organizaciones supranacionales, empresas transnacionales, grupos no estatales.
- Dotados de capacidad de agencia (pueden actuar con intención).
2. Entorno Cambiante
- Multipolaridad
- Nuevas tecnologías
- Crisis ambientales
- Conflictos y alianzas
- Cambios discursivos (narrativas de poder, identidad)
3. Componentes de la Inteligencia Social

4. Evolución de la Acción
- Adaptación continua
- Aprendizaje histórico
- Flexibilidad táctica
- Innovación estratégica
🧠 Enfoques teóricos relevantes

🌍 Ejemplos reales
- China: transición de aislacionismo a superpotencia con narrativa de "ascenso pacífico".
- Turquía: uso de identidad islámica/nacionalista para redefinir su posición estratégica.
- UE y la guerra en Ucrania: reconfiguración discursiva de seguridad y unidad regional.
- América Latina: ciclos de inserción y repliegue en el sistema internacional (dependencia ↔ autonomía).
🧭 Visualización (esquema mental)
ACTOR GEOPOLÍTICO
INTELIGENCIA SOCIAL (leer, interpretar, influir)
ACCIÓN ESTRATÉGICA (ajustada al contexto)
EVOLUCIÓN (aprendizaje y adaptación continua)
NUEVA REALIDAD GEOPOLÍTICA (que retroalimenta el ciclo)

